El sargazo es el síntoma visible de una economía lineal que fertiliza el mar, calienta la atmósfera y externaliza sus costos
- Gustavo Monforte

- 7 jun 2025
- 8 Min. de lectura

Una ola parduzca lame la orilla donde antes el agua era turquesa. El amanecer en la playa debería oler a brisa salada, pero hoy trae un hedor acre a huevos podridos. Montículos de sargazo húmedo se extienden por la arena, como una alfombra marrón que cruje bajo los pies. Las gaviotas sobrevuelan indecisas ante este banquete inesperado que el mar arrojó. Al contemplar esta escena desoladora, el paisaje tropical sofocado por algas en descomposición, surge una pregunta urgente: ¿por qué nuestras costas se han convertido en un vertedero natural? La respuesta va más allá de las mareas. El arribo masivo de sargazo es un síntoma palpable de la fiebre del planeta, una consecuencia directa de nuestro modelo económico lineal de “tomar, usar y desechar”. Como un espejo oscuro, el sargazo refleja los excesos de una economía que trata al océano como basurero y a la naturaleza como fábrica infinita.
Un océano con fiebre: el calentamiento global alimenta el sargazo

El mar está más caliente de lo que solía. En las últimas décadas, la quema descontrolada de hidrocarburos, gasolina, diésel, carbón, ha liberado enormes cantidades de CO₂ a la atmósfera. Cada automóvil encendido para atravesar la ciudad, cada aire acondicionado zumbando para enfriar un edificio, añade un poco más de calor al gran invernadero global. El resultado es un calentamiento oceánico sin precedentes: el agua actúa como una esponja de calor, absorbiendo más del 90% del calentamiento global. Como una fiebre que sube un grado en el cuerpo humano y desencadena malestar, un océano apenas uno o dos grados más cálido puede desatar cambios enormes en los ecosistemas. Las corrientes marinas se alteran y las condiciones para la vida marina cambian. En este caldo más caliente, el sargazo encuentra el entorno perfecto para crecer desmedidamente.
Imaginemos el océano como un paciente enfermo: el sargazo es su sarpullido, una señal visible de que algo anda mal en su temperatura interna. Estudios recientes vinculan la proliferación de sargazo con el cambio climático. Por ejemplo, el deshielo de los polos y el aumento de la temperatura del aire están modificando los vientos y corrientes que antes mantenían al sargazo confinado en el Atlántico norte. Ahora, esas algas errantes se desplazan hacia el sur, hacia el Caribe y el Golfo de México, encontrando aguas cálidas que actúan como incubadora. En condiciones ideales, esta alga puede duplicar su masa en apenas 20 días, un crecimiento explosivo alimentado por el calor y, como veremos, por la contaminación.

El panorama se completa con un círculo vicioso: el planeta se calienta, las algas proliferan, y al morir y descomponerse en las playas consumen oxígeno y liberan gases tóxicos (ácido sulfhídrico, metano) que agravan el efecto invernadero y generan más calor. Así, el estilo de vida urbano, centrado en consumir energía de origen fósil para el transporte, la refrigeración y la electricidad, enciende una hoguera global cuyas llamas llegan hasta el océano. Cada vehículo particular en la calle y cada aparato de aire acondicionado funcionando como si el aire fuera gratis suman calor al clima; paradójicamente, buscamos confort enfriándonos mientras calentamos más el mundo. El mar, con temperaturas inusualmente altas, responde con esta marea parda. Es su manera de decirnos que tiene calor, que está enfermo, y no bastará con limpiar la superficie: hay que atacar la causa de la fiebre.
Nutrientes de la Amazonía: un festín para las algas

El sargazo no solo crece porque el agua esté más cálida; también prolifera porque la estamos alimentando con nuestros residuos. Imaginemos que vertemos fertilizante en una pecera: las algas se dispararán. Algo similar ocurre a escala oceánica. A miles de kilómetros de las playas caribeñas invadidas por sargazo, en las cuencas de grandes ríos tropicales como el Amazonas y el Orinoco, comienza otra parte de esta historia. En los últimos años, vastas áreas de la selva amazónica han sido taladas para dar paso a monocultivos de soya y maíz. Estos cultivos intensivos requieren enormes cantidades de fertilizantes químicos para prosperar. Brasil, por ejemplo, incrementó en un 67% su uso de fertilizantes agrícolas entre 2011 y 2016, siguiendo la expansión de la frontera agrícola de soya, maíz, caña de azúcar y otros cultivos de exportación. ¿A dónde va a parar esa sobredosis de nutrientes? Gran parte es arrastrada por la lluvia y la erosión hacia los ríos.
Con la deforestación, el suelo desnudo pierde la capacidad de filtrar y retener nutrientes. El agua de lluvia lava la tierra y lleva nitrógeno y fósforo río abajo. La Amazonía, que alguna vez fue un escudo verde, hoy actúa como un embudo: todos esos nutrientes artificiales y sedimentos fluyen por el Amazonas hasta el Atlántico. Las corrientes marinas, alteradas también por el cambio climático, transportan este cóctel fertilizante hacia el norte, alimentando la llamada "marea marrón". Es como si estuviéramos abonando el océano sin querer: una sopa rica en nitratos y fosfatos en la que el sargazo crece feliz. “La contribución del territorio brasileño es clave”, señalan investigadores: la deforestación y la agricultura intensiva están enviando elementos químicos nutritivos al mar.

Los datos son alarmantes. Tras años de reducción, la deforestación amazónica se disparó de nuevo: solo el año pasado se perdieron más de 11.000 km² de selva brasileña, una superficie equivalente a Jamaica entera, liberando sedimentos que inevitablemente llegarán al océano. Además de la agricultura, están los desechos residuales de las ciudades y pueblos: en la Amazonía muchas comunidades carecen de un adecuado tratamiento de aguas residuales, por lo que las aguas servidas y la materia orgánica también acaban en los ríos. En Manaos, la mayor urbe amazónica, virtualmente todo va a dar al río. Aguas contaminadas con fertilizantes, estiércol, aguas negras y basura fluyen como arterias tóxicas hacia el mar, creando el caldo de cultivo perfecto para la sobrealimentación de algas. El sargazo, oportunista, aprovecha esta sopa nutritiva y se multiplica sin control.
De la ciudad a la costa: conexiones invisibles
Puede parecer increíble que un automóvil en la Ciudad de México, un campo de soja en Brasil o un aire acondicionado en Miami tengan algo que ver con el sargazo que se pudre en una playa de Quintana Roo. Pero en un planeta interconectado, todo está entrelazado por hilos invisibles. Vivimos inmersos en una economía lineal globalizada en la que las acciones locales tienen consecuencias globales. Quemamos combustible fósil en la ciudad y el calor queda atrapado en la atmósfera; ese calor extra viaja en las corrientes de aire y océano, alterando el clima del planeta entero. Consumimos productos agrícolas cultivados a costa de selvas lejanas, y los desechos de esa producción terminan en ríos que desembocan en mares que quizás nunca visitaremos. Tiramos basura “lejos” de casa, pero en la Tierra no existe el "afuera": no hay un sumidero mágico donde desaparezcan los residuos.
El sargazo es la prueba flotante de esta realidad. Es como un boomerang ecológico: los excesos de nuestro estilo de vida van, dan la vuelta al mundo, y regresan a nuestras costas convertidos en toneladas de algas. En la ciudad, vivimos como si el planeta fuera una línea recta: extraemos recursos, los usamos en nuestros coches, hogares y fábricas, y arrojamos los desechos al aire o al agua, esperando que no nos alcancen. Pero la Tierra es redonda. Lo que damos, vuelve. El coche que manejamos camino al trabajo quema gasolina de petróleo extraído del fondo del mar; esa energía nos mueve unos kilómetros, pero sus emisiones pueden viajar miles de kilómetros más, calentando el aire sobre el Atlántico. La nevera y el aire acondicionado que nos refrescan consumen electricidad, que a menudo proviene de quemar carbón o gas natural, añadiendo más leña al calentamiento global. Los envases de “usar y tirar” que desechamos, si no se gestionan bien, pueden acabar en un río y luego en el océano. Cada acto cotidiano, multiplicado por millones de personas, compone una fuerza gigantesca que empuja los límites de la naturaleza. Y el sargazo es una de las respuestas de la naturaleza: una señal de alarma que aparece en la playa para que no podamos ignorarla.
Hacia un cambio de modelo: curar la enfermedad, no solo el síntoma
Frente a esta realidad, limpiar las playas es necesario pero no suficiente, igual que bajar la fiebre no cura la infección de fondo. Si queremos playas sin sargazo, necesitamos océanos saludables; y para tener océanos saludables, debemos replantear nuestro modelo de vida y de economía. El sargazo nos invita a reflexionar sobre esa economía lineal de consumo desenfrenado. Ha llegado el momento de cambiar de modelo antes de que sea tarde: pasar de una economía lineal a una economía circular y regenerativa que trate a la naturaleza como aliada, no como vertedero.
¿Qué implica este cambio? En el día a día, significa tomar decisiones diferentes: movernos hacia la movilidad sostenible, reducir el uso del coche particular y optar por transporte público, bicicleta o caminar siempre que sea posible. Significa repensar nuestro consumo energético: ¿podemos ajustar el aire acondicionado a una temperatura razonable o enfriar nuestras casas de forma más pasiva, en lugar de mantenerlo a máxima potencia todo el día? Cada kilovatio ahorrado cuenta. Implica también separar y reciclar nuestros residuos, compostar la materia orgánica, y exigir sistemas de gestión de basura eficientes que eviten que los desechos terminen en ríos y mares. Como consumidores, podemos apoyar productos que no provengan de la destrucción de bosques; por ejemplo, reducir la carne de ganado alimentado con soya de áreas deforestadas, o elegir alimentos locales y orgánicos que usan menos químicos. Son gestos individuales que, sumados, disminuyen la carga de contaminantes que enviamos al ambiente.
Pero la magnitud del problema requiere también soluciones sistémicas. Necesitamos políticas públicas valientes: proteger la Amazonía y otras selvas frenando la deforestación, promover prácticas agrícolas regenerativas que usen menos fertilizante químico y eviten monocultivos insostenibles, invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales para las comunidades, y regular las emisiones de carbono con más rigor. Debemos acelerar la transición energética hacia fuentes renovables: cada panel solar instalado y cada aerogenerador que reemplaza a una planta de carbón ayuda a enfriar el planeta. Asimismo, hay que impulsar la innovación que convierte problemas en recursos: el propio sargazo puede aprovecharse como biocombustible, fertilizante natural o materia prima para fabricar ladrillos y otros productos. Iniciativas en el Caribe mexicano ya están explorando estas ideas, mostrando que una economía circular es posible incluso a partir de las algas invasoras. Es el tipo de ingenio que necesitamos: ver el sargazo no solo como basura marina, sino como un mensaje urgente y también como una materia aprovechable si cambiamos nuestra mentalidad.
El sargazo es al océano lo que la fiebre es al cuerpo: una alerta que nos pide actuar. No podemos seguir tratando solo los síntomas, retirar algas de la playa, sin curar la enfermedad subyacente. La buena noticia es que conocemos el remedio: reducir nuestras emisiones, frenar la contaminación por nutrientes, y reimaginar la manera en que producimos y consumimos. Se requiere tanto la acción colectiva como la individual. Todos somos responsables del bienestar del planeta y todos podemos ser parte de la solución, desde el ciudadano que elige un estilo de vida más verde hasta los líderes que implementan cambios estructurales.
El amanecer del futuro puede ser muy distinto al de hoy. Podemos aspirar a un mañana en el que las playas caribeñas amanezcan de nuevo con arena blanca y brisa limpia, donde el sargazo retorne a su papel ecológico en altamar en vez de llegar en avalanchas costeras. Para lograrlo, debemos escuchar el mensaje que nos traen las olas. Ese olor desagradable y ese mar color café nos están diciendo que no podemos seguir por el mismo camino lineal. Es hora de virar el rumbo hacia la sostenibilidad y la resiliencia, de cerrar el círculo de nuestra economía para que nada se desperdicie y la naturaleza pueda sanar. Solo así el mar recuperará su equilibrio... y nosotros, la armonía con él.
Fuentes:
Aldem Bourscheit, “La destrucción de Amazonia está vinculada al cinturón de algas más grande del planeta”, InfoAmazonia (22 marzo 2021). Disponible e : infoamazonia.orginfoamazonia.org
Gran Cinturón Atlántico de Sargazo, https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaw7912
BBVA, “El sargazo y sus consecuencias debido al cambio climático y la eutrofización” (21 marzo 2025). Disponible en: bbva.combbva.com
Acción Verde / RTVE, “El impacto ambiental del verano: cremas solares, flotadores y otros clásicos de las vacaciones” – sección Transporte y Aire Acondicionado (24 junio 2022). Disponible en: accionverde.comaccionverde.com
Organización Editorial Mexicana, “Recale masivo de sargazo, un problema que llegó para quedarse” – entrevista a Tania Mijares (4 febrero 2025).



























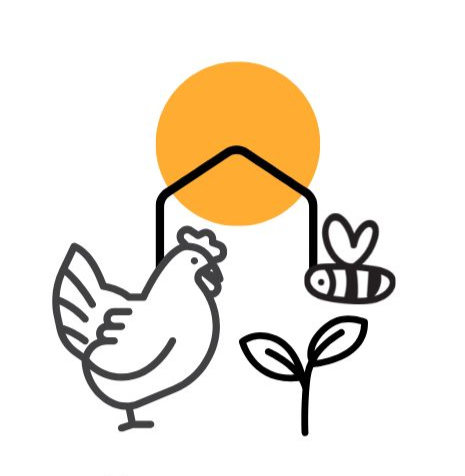














.jpeg)













.jpg)







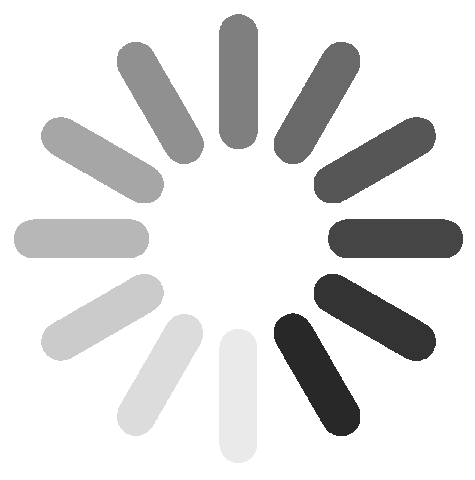
Si gustavo, yo no estaba bien enterada del Sargazo, pero ya entendí mejor. Como que estamos sobre nutriendo el mar y el sargazo está sobre nutrido. Yo he visto en el mar, como muy negro. La industria de los fertilizantes es muy extendido y es un gran negocio. Esperemos poco a poco ir haciendo conciencia de ir dismunuyendo este gran problema.