Cuando el cuerpo vuelve a tener oficio
- Gustavo Monforte

- 26 sept 2025
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 27 sept 2025
Nota:
Esto es una experiencia personal y nace desde un lugar de privilegio: cuento con un terreno y condiciones que me permiten trabajar con piedras y tierra. No todos pueden hacerlo así; para muchos, el gimnasio es la opción posible y válida para cuidar su salud. Este texto no busca hacer de menos ninguna forma de entrenar, solo compartir lo que a mí me está sirviendo.

Vivimos en una cultura que confunde el cuerpo con su reflejo: lo contamos y lo exhibimos, pero lo usamos poco para cambiar lo real. Este texto propone otra brújula: medir el movimiento por lo que deja, no por cómo se ve. No es un rechazo al entrenamiento, sino una invitación a devolverle un para qué: que la fuerza sostenga, ordene, construya. Cuando el esfuerzo tiene destino, el tedio desaparece y despierta una inteligencia antigua que alinea manos, respiración y huesos. A partir de aquí, verás una experiencia concreta que muestra cómo el cuerpo recupera sentido cuando trabaja sobre el mundo:
He pasado semanas moviendo piedras, empujando carretillas, levantando muros bajos que se vuelven bancales. Son periodos de trabajo de alrededor de cuatro horas, con pausas e hidratación adecuada, donde la respiración acompasa y el pulso encuentra su ritmo. No cuento repeticiones, cuento montones. No miro un cronómetro, miro cómo cambia el terreno. El sudor es la tinta con la que escribo huertos y cada piedra bien puesta es una frase que permanecerá por años.

Antes lo intenté en el gimnasio. A la hora ya estaba pensando en irme. No era pereza, ahora lo sé. El aburrimiento en el gimnasio es un detector de propósito. Mi cuerpo me estaba diciendo que algo no encajaba, que mover peso para dejarlo en el mismo lugar le parecía un simulacro. La piedra, en cambio, es mi mancuerna verdadera: cuando la muevo, el mundo queda distinto.
Vivimos en la época donde el cuerpo se volvió imagen. Se esculpe para el espejo y se negocia con el algoritmo. Hablamos de porcentajes de grasa como si fueran credenciales morales y confundimos la apariencia con la salud. Nos tomamos fotos después de entrenar, pero nos falta aire para subir escaleras cargando algo que sí importa. En ese juego, la estética manda y la función obedece. El espejo mide estética, la tierra mide utilidad.

Yo decidí darle la vuelta: entrenar para la vida, no para la foto. No entreno para verme, entreno para sostener. Sostener una piedra irregular sin lastimarme. Sostener mi espalda mientras abro un surco. Sostener el ritmo cuando el sol aprieta y todavía falta un viaje de carretilla. Al principio pensé que debía dictarle al cuerpo qué músculos crecer y cuánto. Ahora confío en otra inteligencia. Cuando el cuerpo entiende el para qué, inventa el cómo. Él sabe qué fibras encender, cuándo tensar, cuándo soltar. Yo le doy alimento, agua y descanso. Él me devuelve fuerza real.

Hay un idioma antiguo que despierta cuando trabajo con la tierra. Cargar piedras es recordarle al esqueleto su idioma. La palma busca agarres, la zona media responde, los pies se anclan, la espalda se organiza. Todo tiene sentido porque todo tiene destino. La frecuencia cardiaca se dispara, sí, pero por algo que florecerá. Mi frecuencia cardiaca tiene sentido cuando late por algo que crece.
Me doy cuenta de lo mucho que olvidamos al convertir el cuerpo en adorno. El cuerpo no es un escaparate, es un taller. No es un cartel publicitario, es una caja de herramientas. La estética puede ser un buen efecto secundario, pero no la brújula. La estética sirve al algoritmo, la función le sirve a la vida. Y la vida pide manos, pide piernas, pide espalda, pide pulmón. Pide mover materia, hacer sombra, infiltrar agua, levantar paredes que contengan suelo.

En estas jornadas también aprendí a no pelear con el cuerpo. Hay días de avance y días de mantenimiento. Hay piedras que se resisten y otras que encajan a la primera. Si escucho, el cuerpo me avisa cuándo acelerar y cuándo proteger. Termino cansado, sí, pero no roto. Ese cansancio bueno que te baja el ruido de la cabeza y te sube la claridad del pecho. Mi mejor rutina es la que termina en sombra y alimento.
Lo que más me sorprende es la sensación de estar haciendo algo ancestral. No lo recuerdo con la mente, lo recuerda el cuerpo. Es un eco de miles de años de construir refugio, terrazas, bordos, canales. Cuando acabo y miro los bancales listos, entiendo que esta forma de entrenar no busca aplausos, busca consecuencias: mañana habrá riego, pasado habrá plantas, en unas semanas habrá flores, después habrá alimento. El movimiento se vuelve legado.

A veces me preguntan por qué no hago una rutina más “eficiente”. Respondo que eficiente es el movimiento que deja huella. Que no busco un abdomen marcado, busco un suelo vivo. Que mi marca personal se mide en árboles que sobreviven al verano y en camas que no colapsan con la primera tormenta. Que la foto que me interesa no es la mía frente al espejo, sino la del sitio meses después, con sombras nuevas y raíces ocupando su lugar.
No reniego del gimnasio para quien lo goza, solo digo que yo encontré mi lugar en el oficio. El oficio ordena el cuerpo y también el sentido. Me enseña paciencia, precisión, respiración. Me obliga a cuidar mis manos y a respetar mi espalda. Me recuerda que la voluntad con dirección es el músculo que sostiene a todos.
Quizá eso sea lo que estábamos buscando y no sabíamos: volver a darle oficio al cuerpo. Que la fuerza sirva a la vida y la estética aparezca como consecuencia, no como tirana. Que el entrenamiento no termine en la puerta del gimnasio, sino en una sombra más fresca, en una piedra que ahora es muro, en una semilla que ya tiene casa.
Porque al final, el movimiento que deja huella es el que entrena el alma. Y mi cuerpo, al fin, volvió a tener sentido.



























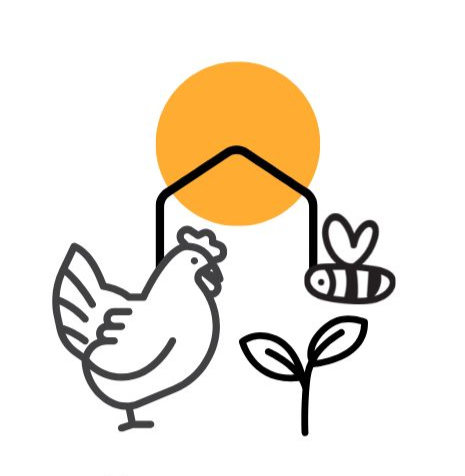









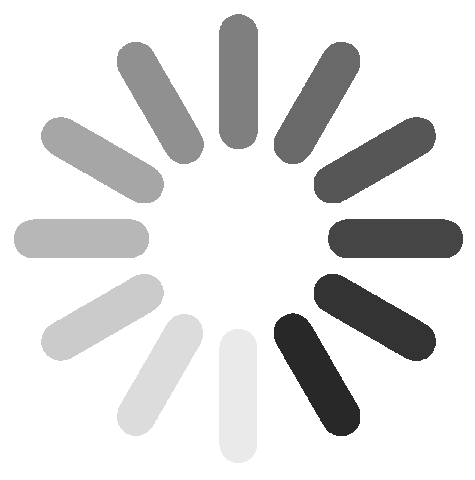



Comentarios