El siglo de la energía prestada: reflexiones sobre fósiles, confort y futuro
- Gustavo Monforte

- 25 sept 2025
- 10 Min. de lectura

Vivimos en la era de la energía prestada: en poco más de un siglo hemos aprovechado la enorme riqueza fósil acumulada durante millones de años para impulsar un progreso vertiginoso. Petróleo, carbón y gas, la energía del sol atrapada en antiguas selvas y océanos, fueron extraídos y quemados a ritmo frenético, liberando en unas décadas el carbono que la Tierra tardó eras geológicas en almacenar. Era casi inevitable que liberar tal cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera desencadenara consecuencias: un planeta más caliente, climas extremos, sequías prolongadas e inundaciones devastadoras. Sin embargo, durante mucho tiempo actuamos como si nada pasara, confiando en que el mañana sería igual al ayer. ¿Por qué seguimos pensando que todo puede continuar igual cuando las señales de alarma son cada vez más claras?
Un siglo de petróleo y sus consecuencias

El siglo XX y principios del XXI quedarán marcados en la historia como la era del petróleo. Con combustibles fósiles abundantes y baratos, la humanidad multiplicó su consumo de energía y aceleró su paso. En ese afán por ir más rápido y con mayor comodidad, llenamos las calles de automóviles para evitar caminar, encendimos máquinas para el trabajo que antes hacía nuestro cuerpo, y expandimos una economía basada en gastar hoy la energía del ayer. Esta abundancia transformó nuestras vidas, pero a costa de comprometer el equilibrio natural. Las emisiones de CO₂ han elevado la temperatura global alrededor de 1,3°C desde la era preindustrial, y 2024 fue confirmada como el año más cálido jamás registrado (alrededor de 1,55 °C por encima del nivel preindustrial). De hecho, la última década (2015–2024) ha sido la más calurosa de la que se tenga registro, una racha extraordinaria de temperaturas récord acompañada de eventos extremos: olas de calor sin precedentes, incendios forestales, aumento del nivel del mar y derretimiento de hielos polares.

Estas manifestaciones del cambio climático no son sorpresas fortuitas, sino la consecuencia directa de haber quemado en unos pocos decenios la energía fósil de millones de años. Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en 2023, con emisiones globales de CO₂ equivalente subiendo un 1,3% adicional entre 2022 y 2023 hasta un récord de 57,1 gigatoneladas.

Si no cambiamos de rumbo, las proyecciones actuales advierten que para finales de este siglo el planeta podría calentarse más de 3 °C sobre niveles preindustriales. Ese escenario, del cual nos separan solo unas décadas, implicaría transformaciones drásticas en los patrones climáticos que sostienen nuestra civilización. Como señaló un informe de Naciones Unidas en 2024, con las políticas vigentes nos encaminamos a ~3,1 °C de calentamiento para 2100, muy por encima del límite de 1,5 °C pactado en París. Semejante aumento tendría consecuencias catastróficas: virtualmente todos los rincones del mundo sufrirían fenómenos meteorológicos extremos mucho más frecuentes e intensos, amenazas para la seguridad alimentaria, desplazamientos masivos de población y la alteración permanente de ecosistemas.

Frente a estas señales alarmantes, cabe preguntarse: ¿valió la pena nuestra prisa? Durante 300 mil años, los Homo sapiens sobrevivimos usando principalmente la energía de nuestros propios cuerpos y los recursos renovables del entorno. En apenas un siglo, nos acostumbramos a que máquinas impulsadas por petróleo hicieran el trabajo y nos transportaran a velocidades impensables. Esa comodidad y aceleración fueron celebradas como progreso, pero hoy vemos el otro lado de la moneda. Nuestra “fiesta” de un siglo se sostiene con una cuenta pendiente que ahora empieza a cobrarse en forma de clima desestabilizado. Y lo más inquietante: no podemos pagar esa deuda fácilmente, porque el dióxido de carbono liberado permanecerá en la atmósfera por siglos o milenios antes de que la Tierra logre absorberlo por completo. Estamos alterando el clima no solo de nuestras vidas, sino el de generaciones futuras muy lejanas.
La difícil transición hacia energías renovables
A medida que la realidad climática se vuelve innegable, el mundo habla de una transición energética hacia fuentes renovables y limpias. Pero hablar de cambio resulta más sencillo que realizarlo. En los últimos años, hemos visto avances notables en la adopción de energías renovables: por ejemplo, 2024 registró un crecimiento récord de 15% en la capacidad global de energía verde (especialmente solar). Sin embargo, incluso batiendo marcas, no estamos al ritmo necesario. Los expertos de la Agencia Internacional de Energía y de la ONU advierten que el despliegue anual de renovables debe acelerarse aún más para cumplir las metas climáticas. La dura verdad es que seguimos muy dependientes de los combustibles fósiles, y cada retraso, conflicto geopolítico o interés económico contrario dificulta la transformación.

En la actualidad persisten obstáculos considerables. Tras la pandemia y diversas tensiones globales, muchos países experimentaron crisis energéticas que, irónicamente, llevaron a aumentar temporalmente el uso de carbón y gas para mantener luces encendidas. Se invierten trillones en energía limpia, pero la demanda mundial de energía sigue creciendo y absorbiendo aún más combustibles fósiles. Incluso en 2024, el año más cálido registrado, la seguridad energética retrocedió en algunos lugares, y las emisiones de CO₂ volvieron a subir en lugar de bajar. Además, existen desafíos técnicos y económicos: las energías solar y eólica son intermitentes y requieren almacenamiento y redes inteligentes; la nuclear enfrenta temores de seguridad; muchas tecnologías limpias aún dependen de minerales cuya extracción conlleva impactos ambientales. A esto se suman barreras políticas: intereses creados y visiones de corto plazo. En países como México, por ejemplo, recientes políticas han frenado la expansión renovable al priorizar proyectos fósiles estatales, reflejando una resistencia al cambio por parte de quienes confían en el viejo modelo energético.
Paradójicamente, la propia abundancia de petróleo barata en el pasado sembró esta inercia. Nos acostumbramos tanto a la disponibilidad constante de combustible que, como sociedad, hemos tendido a posponer las decisiones difíciles. Seguimos construyendo ciudades extensas y dependientes del automóvil, industrias voraces en energía y modelos de consumo derrochadores, como si el petróleo fuera infinito y el clima inmutable. Esta negación colectiva del problema, vivir "como si nada", es quizás el obstáculo más grande de todos. Porque la transición no es solo tecnológica, es profundamente cultural: implica replantearnos nuestra idea de confort, crecimiento y relación con el planeta.
Mirando al futuro: lo que nos espera en 10 o 15 años
¿Qué pasará en 10 a 15 años si continuamos por esta senda? Los científicos nos ofrecen una mirada preocupante. En regiones ya vulnerables, los efectos se agudizarán. México, por ejemplo, afrontará graves escaseces de agua: en las próximas décadas se proyecta una caída dramática en la disponibilidad de agua dulce per cápita, de unos 10 000 m³ al año en 1960 a menos de 3 000 m³ hacia 2030, situando al país en umbrales de estrés hídrico crítico. Para mediados de siglo, hasta 20 de los 32 estados mexicanos podrían sufrir estrés hídrico severo, con 60% del territorio nacional enfrentando impactos económicos por sequías crónicas. Esto significa cosechas diezmadas, conflictos por el agua, ciudades como Monterrey o la propia Ciudad de México viviendo día cero, el momento en que las reservas se agotan. De hecho, ya en 2024 México atravesó una megasequía, la peor desde 2011, que dejó embalses secos y racionamiento de agua en varias regiones.
Por su parte, gran parte del suroeste de Estados Unidos también encara un futuro árido. Una megasequía de más de dos décadas ha convertido a esa zona en la más seca en al menos 1 200 años. Ciudades como Phoenix, Las Vegas o Los Ángeles dependen de acuíferos y ríos (como el Colorado) que se encogen año tras año. En 10-15 años, sin cambios drásticos, podríamos ver restricciones de agua sin precedentes, migraciones internas desde áreas convertidas en desiertos y olas de calor que rompen récords verano tras verano. Los incendios forestales, alimentados por la combinación de calor y sequedad, seguirán cobrando intensidad, y fenómenos extremos como huracanes más potentes e inundaciones repentinas castigarán otras partes del continente.

Además, está el factor energético: el fin de la era del petróleo barato. Las reservas de crudo son finitas, y algunos grandes productores se acercan a su declive. México, nuevamente como ejemplo, podría quedarse sin petróleo explotable en poco tiempo. Según datos oficiales, a los niveles actuales de extracción las reservas probadas de PEMEX se agotarían hacia 2030. En Estados Unidos, la producción se ha mantenido alta gracias al petróleo de lutitas (shale oil), pero esta bonanza no durará indefinidamente. De hecho, análisis de tendencias sugieren que la producción mundial de petróleo crudo ya pudo haber alcanzado su máximo en 2018. Así, en la próxima década es probable que entremos en declive de oferta fósil: extraer cada barril costará más esfuerzo y dinero, hasta que simplemente ya no sea viable seguir bombeando al ritmo acostumbrado. Un escenario post-petróleo forzado se vislumbra en el horizonte cercano. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Nuestra sociedad, tal como está diseñada, ha dado por sentada la energía abundante y barata para transportar alimentos, mover personas, fabricar bienes y sostener el crecimiento económico. Si esa premisa se desvanece, los cambios en el estilo de vida serán inevitables.
No obstante, el futuro no está del todo escrito. El panorama descrito es sombrío, pero también puede verse como un llamado a la acción. Los próximos 10-15 años serán críticos: o logramos redirigir el rumbo hacia la sostenibilidad, u oscilaremos entre crisis encadenadas. Aún podemos optar por diversificar nuestras fuentes de energía, adaptar nuestras ciudades para consumir menos y reutilizar más, restaurar ecosistemas que nos protejan (bosques, manglares, acuíferos) y sobre todo, cambiar de mentalidad. Porque si algo hemos aprendido, es que la negación solo agrava el golpe. Cada fracción de grado de calentamiento que logremos evitar, cada año que ganemos para desarrollar alternativas y reorganizar nuestra sociedad, contará enormemente. El cambio será forzado –eso es seguro–, pero podemos elegir si lo enfrentamos de forma planificada y solidaria, o de manera caótica e inequitativa.

Lecciones de la naturaleza: Homo floresiensis vs. Homo sapiens

Mientras contemplamos nuestra precaria situación, es útil tomar perspectiva histórica. Una analogía sorprendente viene de la paleoantropología: el caso de Homo floresiensis, los llamados "hobbits" humanos de la isla de Flores, Indonesia. Esta pequeña especie humana sobrevivió en aislamiento durante casi un millón de años en un entorno limitado. Llegaron a la isla hace cerca de 1,0-1,3 millones de años y persistieron allí hasta hace apenas 50 000 años, adaptándose a recursos escasos, reduciendo su tamaño corporal y llevando un estilo de vida sencillo para perdurar en equilibrio con su isla. Un millón de años... Piensa en ello: nuestros diminutos primos lograron subsistir mil milenios sin destruir su hábitat, sin agotar sus fuentes de alimento, sin necesidad de un crecimiento constante. En contraste, Homo sapiens, con toda nuestra inteligencia y tecnologías, hemos transformado el mundo entero en unos pocos siglos y comprometido la estabilidad ambiental en el proceso.
La historia de H. floresiensis nos invita a reflexionar sobre la importancia de los límites y la autosuficiencia. Ellos tenían no más que lo que la isla les ofrecía; nosotros, en cambio, extendimos nuestra huella por todo el planeta, impulsados por la ilusión de que siempre habría una nueva frontera que explotar, una nueva fuente de energía que descubrir. Durante mucho tiempo pareció cierto: encontramos petróleo bajo desiertos, bajo océanos, perforamos las entrañas de la Tierra en busca de carbón, multiplicamos la producción de alimentos con fertilizantes fósiles... Vivimos una fantasía de abundancia infinita. Pero la Tierra es al final una isla también –una esfera azul aislada en el espacio– con recursos finitos. Hemos evadido esta realidad temporalmente gracias a la energía fósil almacenada, pero esa era llega a su fin, igual que la isla de Flores imponía límites definitivos a sus habitantes. La gran pregunta es si la especie humana sabrá redescubrir la humildad ecológica que quizá poseíamos en nuestros orígenes: vivir dentro de las posibilidades que ofrece el sol de cada día, en armonía con los ciclos naturales, en vez de seguir extrayendo la herencia fósil de eones pasados.
En cierto sentido, estamos volviendo a despertar de un sueño. El sueño del petróleo nos hizo sentir poderosos e invencibles, ajenos a las restricciones que siempre habían regido la vida. Olvidamos que toda energía tiene un costo y todo préstamo hay que devolverlo. Homo floresiensis, con su cerebro pequeño pero su resistencia admirable, podría enseñar a Homo sapiens una lección de supervivencia: la clave no es dominar y explotar sin medida, sino adaptarse, limitarse y perdurar.
¿Valió la pena? Una reflexión final
Al confrontar la realidad del cambio climático, la inminente escasez de combustibles fósiles y los difíciles años de transición que nos aguardan, surge inevitable la pregunta: ¿Valió la pena?. ¿Valió la pena este siglo de velocidad y comodidad alimentado por energía prestada del pasado? Durante décadas celebramos nuestros automóviles, aviones, fábricas y crecimiento económico exponencial. Nos deleitamos en la comodidad de no tener que esforzarnos tanto físicamente, de viajar por el mundo en horas, de consumir productos venidos de todos los rincones. Fue embriagador y a la vez adormecedor – nos convencimos de que esto era el progreso, el único camino deseable.
Ahora la balanza de la historia empieza a moverse: la comodidad pasada se paga con incomodidad futura. El clima extremo, las sequías en México y California, las inundaciones en Europa, los incendios en Australia, son la factura de ese desarrollo insostenible. Y las próximas generaciones seguirán pagando intereses en forma de un planeta menos habitable. Por supuesto, no podemos dar marcha atrás en el tiempo; lo hecho, hecho está. Pero sí podemos, y debemos, aprender de esta experiencia. Preguntarnos si era necesario llegar a este punto para darnos cuenta de que no podemos vivir para siempre de energía prestada.
Tal vez, en lugar de solo lamentar, debamos canalizar la culpa y la preocupación en una transformación positiva. Aún hay lugar para la esperanza activa: la humanidad ha mostrado una y otra vez su capacidad de innovar y adaptarse cuando reconoce un peligro claro. La crisis climática y energética puede ser ese catalizador que nos impulse a corregir el rumbo, a reencontrar un equilibrio con la naturaleza que nunca debimos perder. Esa reflexión interna, reconocer la falsa comodidad en la que nos mecimos, es el primer paso. El siguiente es actuar en consecuencia: aceptar el fin de la era fósil con entereza y creatividad, construir un futuro donde “ir más despacio” no sea sinónimo de fracaso sino de sabiduría.
En última instancia, la respuesta está en nuestras manos. Podemos seguir negando la realidad, aferrándonos a la idea de que todo seguirá igual, o podemos asumir el desafío histórico que tenemos enfrente. Como dijo el Secretario General de la ONU, “cada fracción de grado que evitemos cuenta”, cada elección que hagamos ahora puede acercarnos a un siglo XXI sustentable en lugar de un siglo de caos. El tiempo de las energías prestadas se agota.
Nos toca despertar del sueño fósil, aprender a vivir con nuestros propios medios y reconciliarnos con los límites de la Tierra. Solo así podremos mirar al futuro con esperanza y responder, algún día, que el costo de este siglo de prisa sirvió al menos para que la humanidad recuperara la cordura y reinventara su destino.



























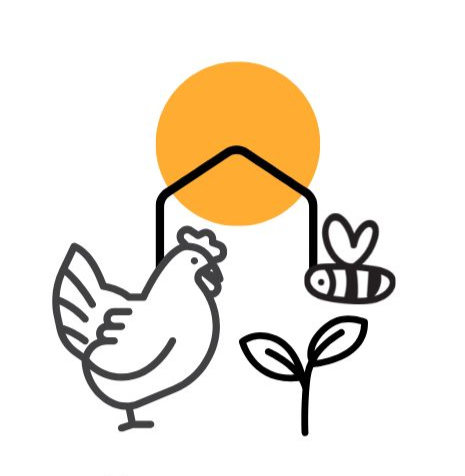









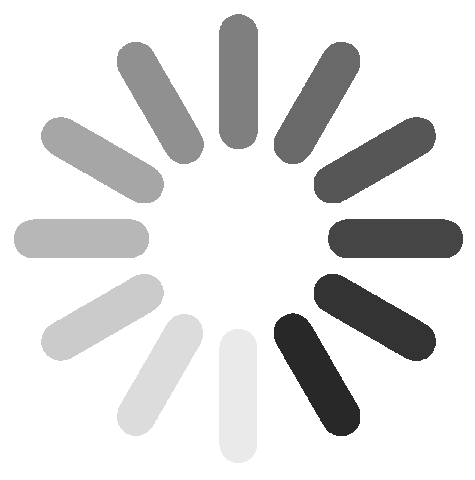



Comentarios