La ansiedad del primate sin árboles
- Gustavo Monforte

- 11 ago 2025
- 4 Min. de lectura

Durante millones de años, la historia de nuestra especie se escribió bajo la luz del sol, con el sonido de hojas movidas por el viento y el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia. Éramos caminantes de largas distancias, trepadores de ramas, lectores de huellas en el suelo. No teníamos relojes: el amanecer marcaba el inicio y el crepúsculo cerraba el capítulo del día. Nuestros pies sentían la textura de la tierra, nuestros ojos descansaban en verdes profundos y nuestros oídos se llenaban del coro de insectos y aves. Así se moldeó, a través de la evolución, nuestra fisiología, nuestro cerebro y nuestras emociones.
Pero algo ocurrió. Hace apenas un suspiro en la escala del tiempo, levantamos muros de ladrillo y acero. Encerramos la vida en ciudades y a nosotros dentro de habitaciones rectangulares. La Revolución Industrial trajo consigo el rugir de las máquinas, el humo que tapó el horizonte y el trabajo medido por campanas y silbatos. Luego llegó la era tecnológica: pantallas que nos acercan al mundo en segundos, pero nos alejan del suelo bajo nuestros pies. Hoy, la mayor parte de la humanidad vive lejos de los bosques, de un cielo sin cables eléctricos o del canto de un río.
Y sin embargo, seguimos siendo primates. Nuestro organismo es prácticamente el mismo que el de los cazadores-recolectores de hace 200.000 años. Nuestros genes y circuitos neuronales evolucionaron en paisajes abiertos, con actividad física diaria, cooperación social estrecha y una exposición constante a señales naturales que indicaban “estás vivo, estás en casa” (Li, van Vugt, & Colarelli, 2018). Al romper ese escenario, hemos generado lo que en psicología evolutiva se conoce como desajuste evolutivo (evolutionary mismatch): un desfase entre el ambiente en que evolucionamos y el que habitamos hoy.
Hoy, la ansiedad es un visitante frecuente. No siempre llega con rugidos; a veces lo hace en silencio: un nudo en el estómago, un insomnio persistente o una sensación vaga de que algo falta. La pérdida de contacto con la naturaleza no es la única causa, pero sí es un factor clave en este malestar moderno. La investigación ha demostrado que la exposición regular a entornos naturales reduce los niveles de cortisol, mejora el estado de ánimo y disminuye síntomas de ansiedad y depresión (Bratman et al., 2019; White et al., 2019). Sin embargo, para millones, lo más cercano a un árbol es una maceta en la oficina o un fondo de pantalla con una cascada.
En las ciudades, el cuerpo se mueve poco. Caminamos menos de 3 km al día, mientras que nuestros ancestros recorrían entre 10 y 15 (Cordain et al., 1998). No cargamos troncos ni piedras: cargamos bolsas de supermercado. No nos guía el olor de la lluvia, sino el calendario digital. El resultado es un profundo desajuste fisiológico y psicológico: un cuerpo adaptado a un mundo salvaje, pero confinado en un entorno artificial.
Este desajuste es más que un dato científico: es una herida existencial. La naturaleza no era un simple paisaje: era nuestra farmacia, nuestra despensa, nuestro refugio y nuestro templo. Al separarnos de ella, no solo cambiamos de escenario, sino que cortamos un vínculo ancestral que sostenía nuestra salud mental (Wilson, 1984).
Por eso, aunque avancemos en tecnología, algo en nosotros sigue buscando el sonido del viento entre las ramas. Esa búsqueda se disfraza: el ansia de viajar, la fascinación por documentales de vida silvestre, la paz inexplicable al caminar en un parque. Son intentos modernos de regresar a un hogar inscrito en la memoria profunda de nuestras células.
La ansiedad que sentimos no se calma con más velocidad de internet ni con luces LED más brillantes. Se calma con lo que siempre la calmó: amaneceres sin prisa, contacto directo con el suelo, el ritmo lento del agua corriendo, la certeza de estar dentro de la red de la vida.
Tal vez nuestra salud mental dependa también de restaurar el ecosistema en el que evolucionamos, rediseñando ciudades para que sean más verdes que grises, devolviendo a muros y techos el derecho a florecer. Porque un primate sin árboles es un primate incompleto… y un humano incompleto siempre estará inquieto.
Referencias
Bratman, G. N., Anderson, C. B., Berman, M. G., Cochran, B., de Vries, S., Flanders, J., … & Daily, G. C. (2019). Nature and mental health: An ecosystem service perspective. Science Advances, 5(7), eaax0903. https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0903
Cordain, L., Gotshall, R. W., Eaton, S. B., & Eaton III, S. B. (1998). Physical activity, energy expenditure and fitness: An evolutionary perspective. International Journal of Sports Medicine, 19(5), 328–335. https://doi.org/10.1055/s-2007-971924
Li, N. P., van Vugt, M., & Colarelli, S. M. (2018). The evolutionary mismatch hypothesis: Implications for psychological science. Perspectives on Psychological Science, 13(6), 888–904. https://doi.org/10.1177/1745691618774776
White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., … & Fleming, L. E. (2019). Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. Scientific Reports, 9(1), 7730. https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.



























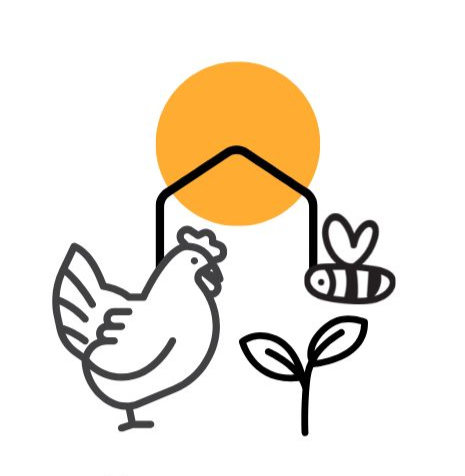









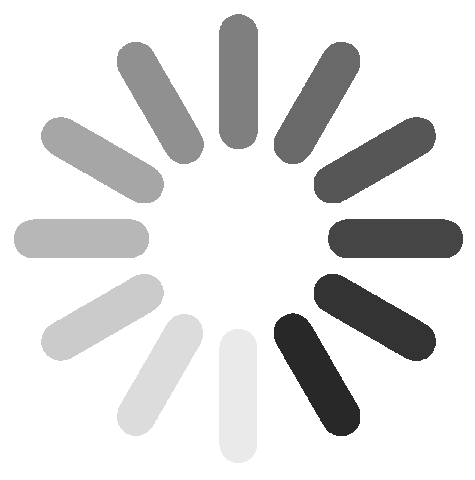



Comentarios