Cómo DuPont envenenó al mundo y se salió con la suya
- Gustavo Monforte

- 4 jun 2025
- 18 Min. de lectura

¿Cuál es el precio del progreso tecnológico? Pocas corporaciones encarnan esa pregunta como DuPont, gigante de la química cuyos inventos definieron la modernidad –desde sartenes antiadherentes hasta plásticos desechables y refrigerantes milagrosos– al costo de una estela tóxica. Durante más de un siglo, DuPont promovió innovaciones alrededor del mundo a sabiendas de sus impactos devastadores, ocultando riesgos para proteger sus ganancias. Este reportaje explora la narrativa entrelazada de Teflón, plásticos de un solo uso y Freón, tres productos revolucionarios impulsados por DuPont, y plantea preguntas incómodas: ¿Sabía la empresa que envenenaba al planeta? ¿Podemos confiar en quienes prometen “mejor vivir... a través de la química”?

Una historia de pólvora y polímeros: DuPont en la era industrial
DuPont nació en 1802 fabricando pólvora en Delaware, Estados Unidos, de la mano del emigrante francés Éleuthère Irénée du Pont. De proveer explosivos durante la expansión industrial y guerras mundiales, la empresa evolucionó hasta convertirse en una potencia de la revolución química del siglo XX. Sus laboratorios crearon o perfeccionaron materiales sintéticos que transformaron la vida cotidiana: el neopreno (goma sintética), la lycra, el nylon, el plexiglás (acrílico), el Kevlar, el Nomex (fibras resistentes) y, por supuesto, el célebre Teflón. Bajo el lema publicitario “Mejores cosas para mejor vivir… a través de la química”, DuPont vendió la idea de que cada nuevo polímero traería comodidad y prosperidad.
Sin embargo, esa brillante historia de innovación tiene un lado oscuro. Ya en la década de 1930, DuPont enfrentó críticas por lucrar con la guerra, siendo señalada en el Senado de EE.UU. como “mercader de la muerte” por sus astronómicos beneficios durante la Primera Guerra Mundial. Aquella temprana polémica presagiaba un patrón corporativo: avances lucrativos a cualquier costo, con los riesgos para la salud pública y el ambiente relegados tras un telón químico. Las siguientes décadas verían a DuPont sumergida en controversias ambientales por algunos de sus productos estrella.
Teflón: el antiadherente milagroso y el veneno oculto del PFOA

En 1938, un joven químico de DuPont llamado Roy Plunkett descubrió accidentalmente un material resbaladizo y resistente al calor: el politetrafluoroetileno, registrado como Teflón. Para los años 50, DuPont comercializaba sartenes y utensilios recubiertos de Teflón, asombrando a amas de casa con la promesa de que nada se pegaría. ¿El secreto? Un proceso de fabricación que usaba un compuesto llamado C-8 o PFOA (ácido perfluorooctanoico), crucial para lograr el teflón antiadherente. DuPont presentaba el Teflón como un “milagro de la química moderna”, pero internamente sabía que ese milagro tenía un precio tóxico.
Documentos internos revelaron que desde 1961 los propios científicos de DuPont advirtieron efectos peligrosos del PFOA. En ese año, el toxicólogo jefe reportó que los químicos del Teflón causaban agrandamiento del hígado en ratas y conejos incluso a dosis bajas. Los investigadores recomendaron manejar el PFOA “con sumo cuidado” y evitar todo contacto con la piel. Lejos de hacer públicas estas alarmas, la empresa las guardó bajo llave. En 1973, DuPont halló que no existía un nivel “seguro” de exposición al PFOA en animales, confirmando que era altamente tóxico, y aun así mantuvo el curso de la producción.

El encubrimiento continuó durante las décadas siguientes. Dos casos ilustran la cruda realidad: En 1981, DuPont supo que el PFOA causaba defectos de nacimiento. Primero, su proveedor 3M informó que la sustancia provocó crías con deformidades oculares en estudios con ratas. Luego ese mismo año, DuPont detectó PFOA en la sangre del cordón umbilical de un bebé y en otro bebé, hijos de empleadas de la planta de Teflón. Dos de siete hijos de trabajadoras nacieron con malformaciones en ojos y nariz, lo que llevó a transferir discretamente a todas las mujeres embarazadas fuera del área de Teflón –sin explicarles la verdadera razón. DuPont no alertó a los padres ni a las autoridades sanitarias de esta “epidemia” interna. Un memo corporativo de entonces incluso minimizaba los hallazgos, asegurando a los empleados que estos compuestos eran “tan tóxicos como la sal de mesa”.
Mientras DuPont hacía oídos sordos a sus científicos, el PFOA se filtraba silenciosamente al medio ambiente. En 1984, la empresa descubrió que el agua potable de comunidades cercanas a su planta de Washington Works (Virginia Occidental) estaba contaminada con PFOA, sobrepasando incluso los límites internos de seguridad de DuPont. ¿Informó al público? No. Durante 17 años siguió tomando muestras de agua sin avisar a las autoridades locales ni a los residentes sobre el veneno en sus pozos. Para los 1990, los propios datos de DuPont mostraban tasas elevadas de cáncer y leucemia entre sus trabajadores expuesto. Aún así, la compañía insistía públicamente que no había “evidencia” de riesgos y continuó vertiendo desechos de PFOA en ríos y rellenos.
La verdad comenzó a salir a la luz a finales de los 90 gracias a la tenacidad de un abogado, Robert Bilott, y de una comunidad afectada. En 1998, un granjero de Virginia Occidental cuya familia y ganado sufrían misteriosas enfermedades logró que Bilott investigara. El proceso legal desenterró miles de documentos confidenciales de DuPont, revelando el historial de encubrimientos. Se supo que DuPont llevaba décadas ocultando que el C-8 (PFOA) causaba cáncer, envenenaba el agua potable y se acumulaba en la sangre de personas y animales por todo el mundo, sin notificar a sus propios empleados ni a reguladores ambientales. En palabras de un investigador, la compañía “estuvo siempre años adelantada a la ciencia pública, ocultando sus hallazgos tóxicos”.
Las consecuencias legales, sin embargo, llegaron tarde y fueron limitadas. Bajo la presión de demandas colectivas de más de 70,000 ciudadanos de la zona afectada, DuPont accedió en 2005 a un acuerdo millonario: pagar más de $300 millones para filtrar el agua contaminada y financiar estudios de salud. Ese mismo año, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) le impuso a DuPont la mayor multa civil en su historia –unos $16,5 millones– por ocultar información sobre el PFOA. (Una suma irrisoria comparada con los ingresos de la corporación). La empresa, fiel a su guion, no admitió culpabilidad y se limitó a prometer que eliminaría gradualmente el uso del C-8 para 2015. De hecho, en 2015 DuPont transfirió su negocio de químicos de rendimiento a una nueva empresa (Chemours), externalizando también la carga legal del escándalo. Años después, en 2017, DuPont y Chemours acordaron pagar $671 millones para resolver miles de casos individuales de cáncer y otras enfermedades relacionadas con PFOA, sin aún reconocer formalmente responsabilidad alguna.
Hoy sabemos, por estudios científicos independientes, que el PFOA pertenece a la familia de “químicos eternos” (PFAS) que se acumulan en el cuerpo humano y el ambiente, causando estragos. Pasan de madre a hijo en el útero y prácticamente todos los estadounidenses tienen PFOA o similares en la sangre. La ciencia ha vinculado la exposición prolongada a estos compuestos con cánceres de riñón y testículos, enfermedades tiroideas, daño hepático, trastornos inmunológicos, defectos reproductivos y más En 2006, la EPA clasificó oficialmente al PFOA como “probable carcinógeno humano”. En otras palabras: ese sartén antiadherente “milagroso” escondía un agente cancerígeno que DuPont disimuló mientras pudo. ¿Cuántos casos de cáncer podrían haberse evitado si la empresa hubiera hablado antes? La pregunta resuena dolorosamente entre las familias de Parkersburg, que por décadas frieron huevos en Teflón sin saber que envenenaba su agua.
La era del plástico desechable: conveniencia y contaminación global

Otro legado de DuPont que toca la vida diaria de millones es el plástico de un solo uso. Si hoy el mundo se ahoga en desechos plásticos, en parte es resultado de las decisiones estratégicas tomadas por empresas químicas líderes como DuPont a mediados del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, la producción de plásticos explotó con materiales versátiles y baratos que prometían una sociedad de consumo desechable. DuPont estuvo al frente de esa ola, desarrollando plásticos icónicos: fue pionera en films para empaque como el celofán (que introdujo en 1927 como envoltura de alimentos) y en resinas como el poliéster PET. De hecho, en 1973 un ingeniero de DuPont, Nathaniel Wyeth, patentó la botella de plástico PET, un reemplazo liviano y “irrompible” para las botellas de vidrio. Esta innovación allanó el camino para las aguas y gaseosas embotelladas que hoy vemos en cada tienda. La producción de botellas se disparó a más de medio billón por año en las décadas siguientes, inundando el mercado global de envases desechables.
DuPont y sus pares promovieron agresivamente la cultura de “usar y tirar”. En los años 50 y 60, anuncios celebraban la conveniencia de plásticos descartables –vajilla, bolsas, envoltorios– como símbolo de modernidad. “¿Para qué lavar platos si puede tirarlos?” sugería implícitamente el marketing. El propio DuPont se mostraba eufórico con el auge plástico: en 1973, un ejecutivo de la compañía alardeó ante la Cámara de Comercio de Parkersburg (sí, la misma comunidad luego afectada por el Teflón) que el mercado de plásticos crecía más rápido que “las predicciones más optimistas”, con perspectivas “inimaginables”. La visión empresarial era clara: inundar el mundo de plástico barato y abundante, multiplicando las ventas.
Pronto, sin embargo, aparecieron las consecuencias ambientales de esta fiesta del plástico. A finales de los 60 y principios de los 70, las ciudades y campos de EE.UU. comenzaron a llenarse de basura plástica. Botellas y bolsas se acumulaban en ríos, parques y carreteras, volviéndose una molestia a la vista y un peligro para la fauna. La opinión pública empezó a volcarse contra los empaques descartables –especialmente contra las botellas “no retornables”– y algunos estados consideraron prohibiciones. ¿Cómo reaccionó la industria? Con astucia preventiva. Grandes productores, desde petroleras hasta compañías de refrescos y químicos, lanzaron campañas de relaciones públicas para desviar la atención.
Crearon organizaciones supuestamente ambientalistas (Keep America Beautiful, por ejemplo) que culpaban al consumidor por littering (“no seas sucio, bota la basura en el cesto”), y al mismo tiempo impulsaron el concepto de reciclaje como solución mágica.
DuPont y otros gigantes plásticos prometieron que el plástico podía reciclarse indefinidamente, calmando temores de reguladores. Pero documentos históricos muestran que, puertas adentro, ya en los años 70 los ejecutivos sabían que el reciclaje jamás bastaría para lidiar con la avalancha de residuos. Un estudio de la FDA de 1975 había concluido que reciclar plásticos “no sería comercialmente factible” a gran escala, y sin embargo la industria fomentó esa ilusión para evitar restricciones a la producción masiva. Como resumió un investigador: inculcaron el hábito de tirar plástico y luego vendieron el reciclaje como coartada, aun sabiendo que no funcionaría.
El resultado de estas tácticas está a la vista en la actualidad. Más del 95% de los plásticos desechables nunca se reciclan; terminan en vertederos, incineradores o, peor, dispersos en el entorno. Montañas de basura plástica flotan en los océanos, formando islas de desperdicios en el Pacífico. A medida que el plástico se fragmenta, libera micropartículas que se cuelan en la cadena alimentaria. Se han encontrado microplásticos en lugares tan remotos como el Ártico y la cima del Everest, y ahora también dentro del cuerpo humano. Un estudio de 2022 detectó microplásticos diminutos en la sangre de 77% de personas muestreadas, siendo el más común el PET proveniente de botellas y envases.
Hallazgos previos ya habían descubierto partículas plásticas en los intestinos, los pulmones e incluso en la placenta de bebés no nacidos. Aunque aún se investiga el efecto directo en la salud, los científicos advierten que estas partículas portan químicos potencialmente disruptores endocrinos y carcinógenos. De hecho, casi todas las botellas PET analizadas filtran algún químico tóxico al líquido que contienen, como el antimonio (un catalizador cancerígeno utilizado en la fabricación del plástico). Irónicamente, aquellos inventos promovidos por DuPont como símbolos de limpieza y modernidad –el envase impecable, la vida “descartable”– han dejado un legado sucio: ecosistemas contaminados por siglos y cuerpos humanos infiltrados por polímeros.
¿Podría la industria haber anticipado este desenlace? La evidencia sugiere que sí lo sabía, pero eligió ignorarlo. En lugar de frenar la producción o buscar alternativas ecológicas, compañías como DuPont presionaron durante décadas para mantener el status quo. Solo recientemente algunos gobiernos y ciudadanos están llevando a juicio a fabricantes de plástico por la contaminación generada. En 2020, un grupo de estados de EE.UU. demandó a empresas petroquímicas (DuPont entre ellas) por engañar al público sobre la reciclabilidad de sus productos y por los costos de limpiar la basura plástica. A nivel global, la ONU discute un tratado vinculante sobre plásticos de un solo uso, reflejo de que el problema ha desbordado fronteras. Pero cada paso regulatorio enfrenta la resistencia de los intereses creados. Como dijo Inger Andersen, directora de medio ambiente de la ONU, “seguiremos necesitando plástico para usos específicos… pero hay un consenso creciente en que mucho del plástico de un solo uso es prescindible”. Tras 70 años de cultura descartable, revertir el curso será una tarea titánica –y la carga recae sobre la sociedad, mientras los pioneros del plástico pocas veces rinden cuentas.
Freón: el gas maravilla que perforó la capa de ozono

En 1928, buscando un refrigerante seguro para reemplazar sustancias tóxicas (como el amoníaco) usadas en las primeras neveras, científicos de General Motors desarrollaron junto a DuPont un compuesto revolucionario: el diclorodifluorometano, más conocido por la marca Freon. Este gas, un tipo de CFC (clorofluorocarbono), era inerte, no inflamable y altamente efectivo para enfriar. DuPont adquirió la patente y en los años 30 lanzó el Freón a escala comercial, vendiéndolo como “el refrigerante perfecto”. No solo refrigeradores domésticos: los CFC pronto se usaron en aires acondicionados, aerosoles, espumas aislantes… El mundo moderno se refrescó gracias al Freón de DuPont, que dominó ese mercado global por décadas.
Pero ese confort climático traía una consecuencia invisible a miles de kilómetros de altura. En 1974, dos científicos atmosféricos, Mario Molina y F. Sherwood Rowland, publicaron un estudio alarmante: las moléculas de CFC, una vez liberadas, ascendían intactas a la estratósfera donde la radiación UV las rompía, liberando átomos de cloro que destruyen el ozono. El ozono estratosférico forma una capa protectora que filtra la radiación ultravioleta del sol; sin ella, la vida en la Tierra enfrentaría aumentos dramáticos de cáncer de piel, cataratas, daños a cultivos y ecosistemas. Molina y Rowland advertían que, al ritmo de uso de CFC, estábamos erosionando ese escudo planetario.

La reacción de DuPont –el mayor productor de CFC del mundo– fue inmediata: negación y burla. El mismo año 1974, el presidente de DuPont, Irving Shapiro, desestimó públicamente la hipótesis del ozono tachándola de “cuento de ciencia ficción… un montón de disparates… puro sinsentido”. La empresa se parapetó en que “no había evidencia concluyente” y pidió calma. Internamente, DuPont evaluó el potencial problema pero veía lejos cualquier acción. En 1975, la compañía declaró en un anuncio que “si evidencias respetables muestran que algunos fluorocarbonos dañan la salud por afectar la capa de ozono, estamos listos para detener su producción”. Pero ese compromiso teórico contrastaba con su postura real: ese mismo año, directivos insistían en privado que la teoría del ozono era dudosa. Para 1979, DuPont seguía negando todo, afirmando que “jamás se ha detectado agotamiento de ozono... todas las cifras son proyecciones inciertas”. La estrategia era clara: sembrar duda sobre la ciencia emergente y así ganar tiempo.
Y el tiempo lo aprovecharon. A fines de 1980, DuPont ayudó a fundar la Alliance for Responsible CFC Policy, un grupo industrial con nombre orwelliano que en realidad hacía lobby contra cualquier regulación de los CFC. Con la llegada del gobierno de Ronald Reagan, más afín a las industrias, DuPont congeló sus investigaciones en alternativas al Freón –sabiendo que no enfrentaría presión política inmediata. Durante buena parte de los 80, la Alianza (respaldada por DuPont) sostuvo en foros nacionales e internacionales que la ciencia era “incierta” y que regular prematuramente dañaría la economía. Incluso en 1987, cuando ya se había descubierto un agujero de ozono enorme sobre la Antártida, DuPont testificó ante el Congreso de EE.UU. que “no creemos que exista una crisis inmediata que demande regulación unilateral”. Esa misma temporada, imágenes satelitales mostraban la capa de ozono en su peor estado y el mundo consumía más de un millón de toneladas de CFC al año. Gracias al cabildeo corporativo, las medidas eran débiles o tardías.
No fue sino hasta que la evidencia científica se volvió indiscutible que la balanza política cambió. En 1985, investigadores británicos revelaron que cada primavera la columna de ozono sobre la Antártida caía drásticamente –habían detectado el temido agujero de ozono. Este descubrimiento sacudió a la opinión pública mundial. Bajo creciente presión internacional, se negoció el Protocolo de Montreal (1987), el primer tratado global ambiental, para recortar la producción de CFC. Paradójicamente, DuPont terminó apoyando el acuerdo, pero no por súbita conciencia ecológica sino por estrategia: lideró el desarrollo de químicos sustitutos (HCFC y luego HFC) con los cuales planeaba dominar el nuevo mercado una vez que los CFC fueran prohibidos. En otras palabras, tras negar y demorar la acción todo lo posible, la empresa se movió a la fase de dominar la solución (vendiendo el reemplazo). Como resumió Mostafa Tolba, jefe del programa ambiental de la ONU entonces, “la industria química apoyó el Protocolo de Montreal porque estableció un calendario global para eliminar los CFC, lo que les garantizó vender una nueva generación de químicos”.
El daño a la capa de ozono, sin embargo, ya estaba hecho. Para finales de los 80, el agujero antártico alcanzaba tamaños récord cada primavera, y la exposición a radiación UV creció en regiones del hemisferio sur (se registraron incrementos en casos de cáncer de piel en países como Australia, directamente atribuibles a la reducción de ozono). Gracias a la acción internacional, las peores proyecciones –que auguraban una pérdida catastrófica del 50% del ozono para 2050– no se materializaron. Los CFC fueron eliminándose en los 90 y 2000, y la capa de ozono ha mostrado signos de recuperación desde aproximadamente 2000. En 2019, NASA reportó el agujero de ozono más pequeño desde 1982, y se espera que hacia 2040 la capa se haya restaurado en gran medida. Aún así, el episodio Freón dejó una lección perdurable: una corporación supo del riesgo años antes, pero optó por proteger su negocio antes que la atmósfera. DuPont llegó a presentarse luego como “líder ambiental” por introducir refrigerantes menos dañinos, sin reconocer que fue su propio producto el que casi nos cuesta el cielo.
Documentos ocultos y juicios: la impunidad de las grandes químicas

Detrás de estas tres historias –Teflón/PFOA, plásticos y Freón– asoma un mismo patrón corporativo de ocultamiento. DuPont, como otras gigantes químicas, perfeccionó con el tiempo tácticas para evadir consecuencias mayores por sus acciones. Cuando surgían indicios de daños, su respuesta no era transparencia sino daño controlado: financiar estudios sesgados, silenciar científicos, culpar al usuario o simplemente negar hasta que los gobiernos forzaran la mano.
En el caso de PFOA, los “Papeles de DuPont” revelados en litigios mostraron memorandos escalofriantes. Año tras año, la empresa archivó reportes sobre tumores en ratas, empleados enfermos, sustancias acumulándose en sangre, todo rotulado como “confidencial”. En paralelo, DuPont dejó de publicar investigaciones inquietantes y omitió informar a la EPA, violando leyes que obligan a reportar cualquier riesgo químico nuevo. Estas acciones deliberadas –mantener estudios internos en secreto y manipular la narrativa pública– reflejan tácticas similares a las de la industria tabacalera. No por casualidad, un análisis de la Universidad de California en 2023 confirmó que los fabricantes de PFAS (DuPont y 3M principalmente) usaron estrategias de demora calcadas de las de Big Tobacco: sembrando dudas, financian expertos aliados y litigando todo lo posible. Esto retrasó la conciencia pública sobre el peligro de PFOA por décadas.
Aun cuando la justicia alcanzó a DuPont, las sanciones han sido relativamente leves en comparación al daño. La multa récord de EPA en 2005 ($16,5 millones) fue simbólica –DuPont facturaba más de $25 mil millones anuales por entonces–. Las demandas civiles lograron indemnizaciones mayores (centenas de millones) pero ningún ejecutivo enfrentó cargos penales por envenenar comunidades enteras. La compañía siempre pactó sin reconocer culpa, protegiéndose de precedentes legales peligrosos. Incluso la gran victoria legal de los habitantes de Parkersburg, tras casi 20 años de batalla, terminó con un acuerdo que equivale a una fracción de las ganancias históricas de Teflón. En cuanto a los plásticos, hasta la fecha ninguna empresa ha pagado por la contaminación global que causaron; son los gobiernos locales los que cargan con los costos de limpieza. Algunas ciudades y estados han intentado demandar a fabricantes de plásticos para resarcir gastos de gestión de residuos, pero estos casos avanzan lentamente en tribunales.
DuPont, por su parte, ha utilizado la reestructuración corporativa como escudo. Tras el escándalo del PFOA, segregó sus operaciones más comprometidas (Chemours heredó la producción de Teflón y las responsabilidades ambientales). En 2017, DuPont se fusionó con Dow Chemical y luego se volvió a fragmentar, diluyendo en el proceso la trazabilidad de sus culpas históricas. Las responsabilidades se diluyen en spin-offs, subsidiarias y nuevos nombres. Esta maniobra, aunque legal, plantea un dilema: ¿cómo asegurar que una corporación rinda cuentas cuando puede mutar de piel y nombre?
A nivel global, los litigios contra fabricantes de sustancias dañinas suelen resolverse con acuerdos monetarios antes que con sentencias ejemplares. En junio de 2023, por ejemplo, DuPont y otras firmas químicas acordaron pagar $1.185 millones para resolver miles de demandas por contaminación de agua con PFAS en EE.UU.theguardian.com. Puede sonar a mucho dinero, pero repartido entre numerosas comunidades afectadas y comparado con décadas de utilidades, es un costo asumible para la empresa. El mensaje que envía este desenlace es ambiguo: sí, las corporaciones eventualmente pagan por sus daños, pero años después, y esas sumas se integran como “costo de hacer negocios” –no como un verdadero castigo disuasorio.
Los documentos filtrados en estos procesos judiciales sirven al menos para la historia: quedará constancia de qué sabían y cuándo lo supieron. Quedará escrito que DuPont conoció el vínculo de PFOA con el cáncer mucho antes de reconocerlo Que supo de la amenaza al ozono mientras públicamente la tildaba de ficción. Que entendió el fracaso del reciclaje plástico mientras promocionaba envases desechables. Esa memoria documental es fundamental para que la sociedad aprenda y exija más transparencia. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Es suficiente la exposición de la verdad para prevenir futuros encubrimientos? Las dinámicas de poder y lucro no cambian fácilmente; tras un escándalo suele venir otro con distinto disfraz químico.
La ciencia confirma el daño: un legado envenenado

Con el paso del tiempo, la evidencia científica ha validado las peores sospechas sobre estos productos de DuPont, dejando poco margen a la duda. Los compuestos perfluorados de Teflón (PFAS) son ahora llamados “químicos eternos” porque prácticamente no se degradan en la naturaleza, bioacumulándose en cadenas alimenticias y organismos. Estudios epidemiológicos en comunidades expuestas al PFOA encontraron tasas más altas de cáncer de riñón, testículo, enfermedades tiroideas, colitis ulcerativa, hipertensión en el embarazo y colesterol elevado, coincidiendo con lo determinado por el panel científico independiente financiado por el acuerdo de DuPont en 2005.
Cada nuevo estudio sobre PFAS parece agregar otro efecto adverso: daño hepático, alteración hormonal, trastornos inmunológicos. Tan alarmante es el panorama que en 2022 un comité de científicos internacionales recomendó declarar a toda la clase PFAS como riesgo global y restringir su uso de inmediato, para evitar repetir “la trágica historia del C-8”. En palabras llanas, los expertos dicen: no cometamos de nuevo el error de esperar décadas mientras contaminamos el planeta con otro químico persistente.
En cuanto a los plásticos de un solo uso, la ciencia apenas comienza a comprender su impacto en la salud humana. Sabemos con certeza que millones de toneladas de microplásticos flotan en los océanos y que la fauna marina –desde plancton hasta ballenas– los ingiere con consecuencias nefastas (obstrucción, inanición, intoxicación). Ahora también sabemos que esas micropartículas han ingresado en nuestros cuerpos: se han detectado en pulmones de personas vivas, en heces humanas y, como mencionamos, en la sangre circulante. Un reporte de 2022 concluyó que los microplásticos pueden causar daños a células humanas en laboratorio (muerte celular, reacciones inflamatorias) a concentraciones relevantes.
Además, los aditivos químicos presentes en plásticos comunes –ftalatos, bisfenoles, retardantes de llama– son disruptores endocrinos vinculados a problemas de fertilidad, obesidad, diabetes y ciertos cánceres en estudios poblacionales. Cada vez que bebemos de una botella plástica o calentamos comida en un envase descartable, trazas de estos químicos migran a nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud ha expresado preocupación de que la exposición constante a microplásticos y sus aditivos sea una “bomba de tiempo” sanitaria cuyas consecuencias completas aún desconocemos. Lo que está claro es que el medio ambiente global está saturado de residuos plásticos, y no hay vía fácil para retirarlos: los océanos tardarán siglos en degradarlos (si es que lo hacen), y mientras tanto siguen entrando al ciclo alimentario. La comodidad de usar algo por cinco minutos y desecharlo ha cobrado factura en la integridad de los ecosistemas y quizá en la nuestra.
En el caso del Freón y la capa de ozono, la ciencia también tuvo la última palabra. Las mediciones atmosféricas confirmaron que fue necesario eliminar el 99% de los CFC a nivel mundial para frenar la destrucción del ozono y permitir su recuperación. Gracias a los acuerdos internacionales –y al desarrollo forzado de refrigerantes alternativos más seguros–, la “herida” en el cielo terrestre ha comenzado a cicatrizar. Aun así, cada año durante la primavera austral, el agujero de ozono aparece sobre la Antártida, recordándonos el legado de aquellos gases liberados décadas atrás. Se calcula que tomará al menos otros 15 o 20 años retornar a los niveles pre-1980 de ozono, y hasta entonces habrá un exceso de radiación ultravioleta llegando a la superficie. La ciencia climática también ha señalado que muchos sustitutos del Freón (por ejemplo los HFC iniciales) resultaron ser potentes gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Es decir, resolvimos una crisis global (ozono) solo para descubrir otra (calentamiento), en parte alimentada por las alternativas elegidas. Esto subraya la importancia de evaluar cuidadosamente los impactos de cualquier “solución” química nueva –y de no repetir ciclos de daño.
Al hilar estos casos, se aprecia una lógica corporativa recurrente: primero viene la innovación disruptiva presentada como panacea; luego emergen indicios de daño que la empresa niega o esconde; finalmente la verdad científica prevalece, pero con décadas de retraso, cuando el producto ya causó estragos masivos. En cada ciclo, DuPont y sus similares cosecharon jugosos beneficios durante la ventana de incertidumbre –ese lapso en que se pudo sembrar duda y evitar regulaciones. Cuando la presión finalmente los alcanzó, ya habían diversificado sus negocios o lanzado el siguiente invento, perpetuando la rueda.
Reflexión final: ¿Quién paga el precio del progreso?
Al mirar hacia atrás, las historias del Teflón, los plásticos desechables y el Freón no son solo capítulos aislados de negligencia corporativa, sino parte de un mismo libro: el relato de cómo la búsqueda de ganancia a toda costa puede poner en jaque el bien común. DuPont fue protagonista en ese libro, pero no está sola. Su trayectoria nos obliga a preguntar: ¿Es inherente a nuestro modelo de desarrollo esperar hasta tener víctimas y desastres ambientales antes de actuar? ¿Debemos los ciudadanos desconfiar por defecto de cada “milagro” industrial hasta que el tiempo pruebe su inocuidad?
Hay algo profundamente filosófico en este dilema. La Revolución Industrial y la era química nos dieron avances incalculables –desde la esperanza de vida extendida gracias a materiales médicos esterilizados, hasta la comodidad de conservar alimentos en plástico o climatizar nuestras casas en verano–. Pero, como decía un viejo comercial, “la química es la hija menor de la alquimia, y toda alquimia implica un pacto”. El pacto aquí parecería haber sido sacrificar partes de nuestra salud y planeta por ese progreso sin saberlo. Y la parte más perturbadora es que algunos sí lo sabían. En DuPont, sabían que el pacto era faustiano y aun así siguieron adelante, convencidos de que podían controlar las consecuencias o esquivarlas.
Sin embargo, la historia también muestra el poder de la verdad y la acción colectiva. Científicos independientes como Molina y Rowland alzaron la voz, abogados y periodistas destaparon documentos, comunidades pequeñas le hicieron frente a corporaciones gigantes y lograron victorias modestas pero significativas. Gracias a ello, hoy podemos cocinar con sartenes libres de PFOA (aunque existan otros PFAS que preocupan), los refrigeradores ya no usan CFC, y la noción de reutilizar en vez de desechar va ganando fuerza. El legado de DuPont, agridulce como es, nos deja lecciones vitales: la necesidad de precaución con la tecnología, la importancia de regular basados en ciencia independiente, y el deber de exigir responsabilidad a quienes se benefician vendiendo riesgos ocultos.
Al terminar este recorrido, imaginemos por un momento al lector común, quizás con una botella de agua en la mano o limpiando una sartén antiadherente después de la cena. ¿Sabía usted la historia completa de esos objetos cotidianos? Probablemente no en su momento, porque no fue contada. La tarea de hoy es que esas historias se cuenten y no se repitan. La próxima vez que disfrutemos de la conveniencia brindada por un producto químico, conviene hacer la pregunta que DuPont preferiría no oír: ¿A qué costo?.
Referencias:



























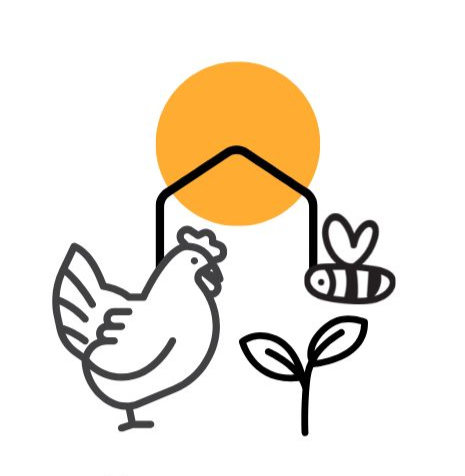














.jpeg)













.jpg)







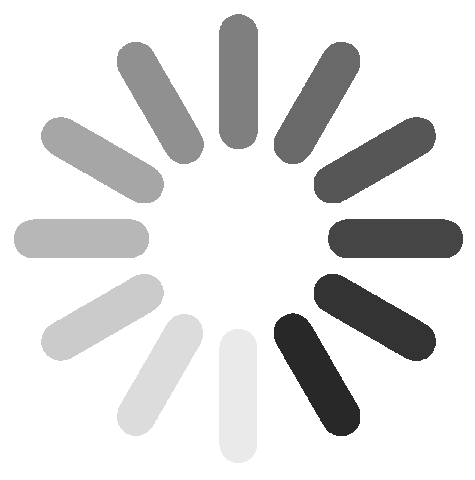
¡Muy interesante! ¿Quién paga el paga el precio del progreso? Todos nosotros :(