¿Qué Nos Hace Humanos? Reflexión Sobre Nuestra Naturaleza Animal
- Gustavo Monforte

- 19 may 2025
- 13 Min. de lectura
Actualizado: 28 may 2025
Reconectando con nuestra parte animal

Recuerdo una mañana en que paseaba con mis perras por el monte cercano a casa. Ellas correteaban con el entusiasmo de siempre, oliendo cada arbusto, leyendo con la nariz las noticias frescas de la noche. Yo, en cambio, iba con la mente a mil revoluciones: pensando en pendientes del trabajo, viendo mi celular y escuchando música, abstraído del presente. Hasta que uno de mis perros se detuvo y hundió el hocico en un manojo de flores silvestres. Lo observé inhalar largamente y mover la cola con placer, completamente absorto en ese sencillo acto. Como contagiado por su tranquilidad, me agaché e hice lo mismo: cerré los ojos y aspiré el aroma dulce de aquellas flores. Sentí el sol de la mañana calentando mi piel, escuché el zumbido distante de un abejorro. En ese instante volví a ser un animal más entre muchos, viviendo el momento presente sin otra preocupación. Mis perras me miraron como diciendo “¿ves qué bien se siente?” y continuamos el camino, yo mucho más ligero de espíritu.
Esa pequeña anécdota me hizo reflexionar sobre lo desconectados que estamos a veces los humanos de nuestra propia naturaleza animal. Mis perras me habían dado una lección simple: volver a lo básico, al aquí y ahora, a los sentidos despiertos. Me pregunto ¿En qué momento de la historia empezamos a perder esa conexión instintiva? ¿Cuándo comenzamos a vernos a nosotros mismos como algo separado del resto de los animales y del entorno? Es evidente que somos una especie peculiar –capaz de construir ciudades, escribir poesías y enviar sondas a Marte–, pero ¿a qué precio hemos alimentado la idea de nuestra superioridad?.
¿Por qué huimos de nuestra animalidad?

Nos rasuramos el cuerpo. Nos cubrimos con telas suaves, incluso cuando no hace frío. Nos perfumamos para borrar nuestro olor natural. Evitamos sudar, evitamos ensuciarnos. Nos incomodan nuestros propios pelos, nuestros propios instintos. Nos da vergüenza ser lo que somos.
¿Por qué?
Quizás porque, en algún punto, el animal se convirtió en símbolo de lo inferior. Se nos educó a dominar el cuerpo, a reprimir lo instintivo, a pensar antes de sentir. Desde pequeños nos dicen “compórtate como persona”, como si ser animal fuera lo opuesto a ser civilizado. Llamamos “animal” al que pierde el control, al que grita, al que se deja llevar por el deseo. Asociamos la humanidad con la negación de la carne.
En la publicidad moderna, por ejemplo, se nos vende la promesa de alejarnos del cuerpo real: cremas para que la piel no huela, dietas para que el cuerpo no engorde, cirugía para que el rostro no envejezca. Todo apunta a quitarle lo animal al humano. Incluso la moda y la arquitectura, con su preferencia por líneas rectas, superficies lisas, control de temperatura y aromas artificiales, parecen diseñadas para borrar el rastro de la vida salvaje.
Pero al negar lo animal, también negamos nuestra capacidad de conexión con el entorno. Porque somos olfato, piel, sudor, ciclos. Al reprimir esa dimensión, no solo nos volvemos más “limpios” o “presentables”, sino también más insensibles, más desconectados.
Del animismo al antropocentrismo: la ruptura con la naturaleza

Hubo un tiempo en que los seres humanos no nos creíamos el centro del universo. Las sociedades ancestrales practicaban formas de animismo, creyendo que prácticamente todo en el mundo natural poseía vida o espíritu: animales, plantas, ríos y montañas tenían un alma o conciencia propia (1). En esas cosmovisiones antiguas no había una división tajante entre “humanos” y “bestias”; todos éramos familiares en la gran comunidad del mundo vivo. Las tribus de cazadores-recolectores, por ejemplo, se sabían parte de su entorno: podían cazar, sí, pero también ser cazados; comían y podían ser comidos. Nada en su experiencia les sugería que fueran superiores al resto de especies con las que compartían los bosques (2). Vivir significaba respetar a los animales que les daban sustento y aprender de ellos, no avergonzarse de parecerse a ellos.
Con el tiempo, sin embargo, nuestra especie dio pasos decisivos que cambiaron la forma de verse a sí misma en la naturaleza. La invención de la agricultura –la revolución neolítica– nos permitió acumular excedentes de comida y asentarnos en un lugar (3). Nacieron las primeras aldeas y ciudades, con ellas las clases sociales y los primeros estados. La antigua visión animista dio paso a religiones cada vez más jerarquizadas, donde unos pocos (reyes y sacerdotes) actuaban como intermediarios entre la gente y sus dioses (4). En este nuevo orden, al ser humano se le asignó un rol especial: por mandato divino, la tierra y sus criaturas estaban a su servicio (5). En la tradición judeocristiana esto quedó expresado en la célebre frase del Génesis: «Creced, multiplicaos, y dominad la Tierra» (6). Según esa enseñanza bíblica, Dios otorgó al hombre poder y dominio sobre la Tierra en su beneficio (7). Los animales dejaron de ser nuestros hermanos con alma para convertirse en seres inferiores, creados para nuestro uso.
A medida que avanzaba la historia, esta idea antropocéntrica (el ser humano al centro de todo) se reforzó de diferentes maneras. Durante siglos, la filosofía occidental buscó justificar qué nos separaba de los “brutos”: Aristóteles decía que solo el hombre es un “animal racional”, dotado de logos (palabra y razón), a diferencia de las bestias meramente instintivas. Más tarde, el pensador francés René Descartes, en el siglo XVII, llegó al extremo de afirmar que los animales no tenían alma ni mente: para él, un perro o un caballo no eran más que autómatas biológicos que reaccionaban como máquinas, sin sentir realmente dolor ni emoción (8). Sus quejidos, según Descartes, eran como el chirrido de una maquinaria, a los que no había que prestar mayor atención (8). Esta visión, avalada también por sectores de la Iglesia de la época, legitimó toda clase de experimentos crueles y explotación hacia los animales, al considerarlos cosas sin capacidad de sufrimiento.
Paradójicamente, mientras la ciencia moderna nos demostraba que no éramos el ombligo del cosmos –Galileo y Copérnico descubriendo que la Tierra no era el centro del universo–, la mentalidad general seguía situando al hombre por encima de todo lo terrenal (9).
La Ilustración y la era industrial secularizaron el antropocentrismo pero no lo eliminaron: sustituyeron la idea de Dios por la de la Razón humana como medida de todas las cosas (9). El progreso científico-tecnológico prometía “liberarnos” de la naturaleza y sus limitaciones. Filósofos y científicos como Francis Bacon proclamaban que había que “arrancar los secretos” a la naturaleza para aprovecharla al máximo, y que la misión del hombre era someterla para su propio bienestar (10). Bajo ese impulso, la humanidad logró avances asombrosos… pero también fue tejiendo una relación utilitaria y fría con el entorno. La naturaleza dejó de ser nuestra madre para ser un almacén de recursos al servicio del hombre, que se sentía poco menos que un dios en miniatura capaz de rehacer el mundo a su antojo (11) (12).
Así, durante milenios de civilización, hemos alimentado la noción de que “humano” y “animal” son categorías opuestas. Empezamos a avergonzarnos de todo lo que nos recordara nuestra animalidad: nuestros olores corporales, nuestra vulnerabilidad física, nuestros instintos sexuales o gregarios. “¡No te comportes como un animal!”, decimos para regañar a alguien, implicando que ser como un animal es algo malo, incivilizado. Nos aferramos a cualquier característica para declarar: esto nos hace únicos, esto nos separa del resto. ¿Orgullo? ¿Miedo a admitir que somos también criaturas entre criaturas? Quizá un poco de ambas cosas. Pero conviene preguntarse: ¿son reales esas fronteras que trazamos, o son tan solo un espejismo del ego humano?
Cuestionando nuestra supuesta superioridad
Históricamente se han dado muchas explicaciones de qué hace “especial” al ser humano: que si la razón, que si el lenguaje, la conciencia, la moral, la tecnología, incluso algo tan mundano como los pulgares opuestos. Todas suenan convincentes… hasta que miramos con atención el reino animal y descubrimos que no estamos tan solos ni tan por encima. Como escribió Darwin, “no hay diferencia fundamental entre el hombre y los animales superiores en sus facultades mentales; las diferencias solo son de grado, no de clase” (13) Las capacidades que orgullosamente creíamos exclusivas resultan ser, en mayor o menor medida, compartidas. Veamos algunos ejemplos asombrosos:

Lenguaje y comunicación: Nuestra habilidad para comunicar ideas complejas es notable, pero no subestimemos a otras especies. Por ejemplo, los delfines utilizan silbidos únicos para llamarse unos a otros, funcionando efectivamente como nombres propios dentro de sus grupos (14). Un estudio de 2013 demostró que cada delfín responde solo a su silbido “identificatorio”, igual que una persona al oír su nombre. También las ballenas jorobadas comparten canciones elaboradas que se transmiten culturalmente y siguen reglas de estructura, un proto-lenguaje musical que puede cambiar y extenderse por todo el océano. Incluso las abejas, con su famosa “danza del meneo”, comunican direcciones precisas a sus compañeras para indicar dónde hay flores. El mundo está lleno de voces no humanas, si afinamos el oído para escucharlas.

Uso de herramientas y tecnología: Por mucho tiempo se creyó que fabricar herramientas era el sello distintivo de nuestra humanidad. Hoy sabemos que varias especies también lo hacen. Los chimpancés utilizan ramas para “pescar” termitas de sus nidos y piedras a modo de martillo para romper nueces. Algunas aves nos han sorprendido incluso más: el cuervo de Nueva Caledonia corta ramitas y hojas con precisión para crear ganchos con los cuales extrae insectos de agujeros (15). Se trata de una innovación tecnológica observada por primera vez en animales que no son humanos, y la logró un pájaro con cerebro pequeño pero ingenio enorme (16) (17). De hecho, estos cuervos solucionan problemas en experimentos con una creatividad que rivaliza con la de un niño humano. Otras aves, como las cacatúas, también pueden confeccionar herramientas múltiples (usando palitos de distintas formas secuencialmente para alcanzar comida) según han documentado investigadores. Hasta el inteligente pulpo emplea cáscaras de coco como refugio portátil, llevando consigo “equipamiento” para protegerse. La brecha entre nuestro “Edad de Piedra” y la de ellos quizá no sea tan amplia como creíamos.
Razonamiento y aprendizaje: La capacidad de resolver problemas novedosos no es monopolio humano. Elefantes en cautiverio han aprendido a mover cajas para alcanzar comida fuera de su alcance, demostrando comprensión intuitiva de física básica. Cuervos y loros destacan en experimentos de lógica: son capaces de recordar soluciones, combinar herramientas y hasta planificar pasos futuros para obtener una recompensa. Un famoso experimento mostró a un cuervo resolviendo un rompecabezas de 8 etapas para lograr su objetivo, algo que requiere insight y flexibilidad mental. Los perros de mis paseos diarios tampoco son nada tontos: constantemente aprenden palabras nuevas (¿quién no ha deletreado “p-a-r-q-u-e” para que el perro no se emocione antes de tiempo?), resuelven cómo abrir pestillos o encontrar ese juguete escondido. La chispa de la inteligencia brilla a distintos grados en muchas mentes animales, no solo en la nuestra.
Conciencia y sentido de sí mismo: ¿Los animales saben de su propia existencia? Durante mucho tiempo se pensó que la autoconciencia –reconocerse uno mismo como individuo– era un privilegio humano (o quizá de algunos primates superiores). Pero la ciencia ha evidenciado lo contrario. Varios animales han pasado la prueba del espejo, que consiste en notar una marca puesta subrepticiamente en su cuerpo al verse reflejados. Elefantes, delfines y magpies (una especie de urraca) han dado indicios de reconocer su propia imagen, señal de una conciencia autorreferencial. Los elefantes, en particular, exhiben comportamientos que sugieren una vida interior compleja: recuerdan eventos pasados, identifican individuos (¡pueden reconocer los huesos de un elefante fallecido años atrás, distinguiéndolos de huesos de otras especies!), y muestran curiosidad e intención. Su cerebro, de hecho, es estructuralmente complejo y con tantas neuronas corticales como el nuestros (18). Cuesta creer que criaturas con tal nivel de funcionamiento carezcan de la “chispa” que llamamos conciencia.

Emociones, empatía y duelo: Si algo nos hace profundamente humanos es la capacidad de sentir: amar, sufrir, compadecer al otro. Pero esas emociones no son solo nuestras. Elefantes de distintas manadas se congregan cuando muere uno de los suyos; tocan con la trompa los restos, se quedan junto al cuerpo días enteros, pareciera que velan al difunto con solemnidad (19) (20). Hay relatos conmovedores de elefantas madres que se niegan a separarse del cadáver de su cría, o de manadas que vuelven sobre los huesos de familiares muertos tiempo atrás, acariciándolos cuidadosamente. ¿No es eso una forma de duelo? Asimismo, se han visto casos de delfines sosteniendo a compañeros heridos o moribundos para que puedan seguir respirando, acompañándolos en sus últimos momentos. Los primates no humanos exhiben claros signos de empatía: un chimpancé consolando con abrazos a otro que perdió una pelea; un grupo de monos que cuida con delicadeza a un integrante discapacitado; gorilas que muestran tristeza genuina ante la muerte de un miembro. Incluso animales más pequeños nos sorprenden: ratas de laboratorio han preferido ayudar a liberar a una compañera atrapada antes de ir por una recompensa de comida, indicando que la empatía (o al menos la preocupación social) también aflora en sus cerebros diminutos. En luz de todo esto, ¿cómo podríamos negar que otros animales sienten emociones intensamente, a su modo?
Moralidad y sentido de la justicia: Ligado a lo anterior, solemos pensar que la ética es un invento puramente humano, fruto de nuestra racionalidad. Sin embargo, estudios con diversas especies sugieren que hay un germen de sentido de justicia en nuestros parientes evolutivos. Un experimento célebre con monos capuchinos demostró que se indignan ante las recompensas desiguales: si a dos monos que realizaron la misma tarea se les paga con comida diferente (por ejemplo, a uno con uvas dulces y a otro solo con pepino), el que recibe menos protestará e incluso rechazará su pepino al ver que su compañero obtuvo algo mejor (21) ¡“No es justo”, básicamente! Este rechazo al trato desigual solo se ha observado en primates (y en humanos, por supuesto), pero sugiere que la raíz evolutiva de la equidad precede a la sociedad humana. También se han visto elefantes cooperando para obtener comida y luego repartiendo la recompensa de forma equitativa, o cuervos que recuerdan si un congénere les engañó en un intercambio y rehúsan cooperar con él la próxima vez. Son atisbos de una moral primitiva: normas de reciprocidad y honestidad que facilitan la convivencia en grupo (22) (23). Nuestra ética más elevada no brota de la nada, sino que se construye sobre esos fundamentos emocionales que compartimos con otros animales.
Pulgares y destreza manual: Hasta un chiste se ha hecho con esto: “los humanos dominan porque tienen pulgares oponibles”. Ciertamente, poder manipular objetos con finura nos permitió hacer fuego, tallar lanzas y escribir libros... Pero aquí tampoco estamos solos. Nuestros parientes primates –chimpancés, gorilas, orangutanes– también tienen pulgares oponibles en las manos (y algunos, como los monos araña, hasta en la cola), con los que agarran herramientas o comida con destreza. Otros animales tienen soluciones distintas: los mapaches poseen garras muy hábiles que les permiten abrir cerraduras sencillas; los calamares y pulpos, sin manos ni dedos, manipulan objetos con sus tentáculos y ventosas de forma impresionante (¡un pulpo puede desenroscar la tapa de un frasco desde dentro para escaparse!). Y he aquí un dato curioso: los adorables koalas tienen dos “pulgares” en cada mano para sujetarse mejor a los árboles. En resumen, tener extremidades prensiles nos ha dado ventaja, pero no es un rasgo mágico reservado a Homo sapiens; la evolución lo ha explorado en múltiples linajes.
Después de repasar todo lo anterior, uno empieza a ver borrosa la línea que nos separa del resto de la creación. Ya no suena tan firme aquello de “el hombre es el único animal que…”, porque por cada habilidad exclusiva que proclamamos, aparece un elefante, un cuervo o un delfín reclamando (con razón) su parte. Entonces, cabe replantear la pregunta original: quizás lo que nos hace verdaderamente humanos no es la separación, sino la conciencia de la unión. No es una diferencia de esencia, sino de grado y de responsabilidad. Somos animales, sí, pero animales capaces de comprender a todos los demás animales; capaces de imaginar el delicado tejido que une a cada ser vivo con su ambiente, capaces de maravillarnos ante esa conexión y también –no lo olvidemos– capaces de dañarla como ninguna otra criatura puede.
Un nuevo papel: de dominadores a guardianes
Si tenemos alguna singularidad digna de orgullo, podría ser esta: podemos extender nuestra empatía y cuidado a todo el planeta, no solo a nuestra manada inmediata. A diferencia de otros animales, cuyo mundo es su ecosistema local, nosotros entendemos que habitamos una esfera azul frágil en medio del vacío cósmico. Esa comprensión global conlleva una responsabilidad global. Tal vez el destino (¿o el deber?) de la humanidad no sea ejercer de reyes de la creación, sino de jardineros y guardianes de la misma. Nuestros dones –el lenguaje, la razón, las manos hábiles– pueden servir para proteger en lugar de explotar.

Podemos usar el lenguaje para educarnos sobre ecología y transmitir amor por la naturaleza; la inteligencia para desarrollar soluciones sostenibles que permitan convivir con el resto de las especies; nuestra inventiva técnica para restaurar bosques, ríos y mares en vez de solo para lucrar con ellos. En muchas culturas indígenas esto ha sido así desde siempre: el ser humano es visto como un custodio del equilibrio natural, no como un amo absoluto.
No por nada se dice que los pueblos indígenas son los “guardianes de la naturaleza”, pues allá donde sus comunidades sobreviven, la biodiversidad florece y los ecosistemas se mantienen saludables . Si ellos han podido cuidar de la Madre Tierra durante generaciones, quizá la humanidad en conjunto pueda aspirar al mismo rol, especialmente ahora que tenemos conocimiento científico para entender el impacto de nuestros actos.
En última instancia, volver a abrazar nuestra parte animal no significa renunciar a la inteligencia ni al progreso; significa recordar nuestra humildad. Implica darnos cuenta de que somos naturaleza, no estamos fuera de ella. Que en cada uno de nosotros vive todavía el rastro de aquel primate que una vez trepó árboles, o del mamífero primigenio acurrucado en su madriguera. Por eso, cuando camino con mis perros y los veo felices por nada más que el viento en el hocico y la tierra bajo sus patas, comprendo que la sabiduría original quizá consista en disfrutar de esa simple conexión con la vida. Ellos me invitan a abandonar por un rato las abstracciones y a sentir el mundo directamente, sin filtros –tal como haría cualquier animal. Y en ese estado de atención plena, uno puede vislumbrar lo siguiente: que nuestra grandeza humana, si existe, se hará realidad no al elevarnos por encima de la naturaleza, sino al cuidar amorosamente de ella. Al final del camino, quizá logremos reconciliarnos con nuestros hermanos animales –los de cuatro patas, los de aletas, alas o escamas– y con el entorno que nos vio nacer, entendiendo que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la Tierra.
Referencias
R. Lanza, “Antropocentrismo y modernidad.” Rebelión (2011). Disponible en línea: rebelion.orgrebelion.orgrebelion.org.
Wikipedia, “Animismo.” Wikipedia en españoles.wikipedia.org.
R. Descartes citado en R. Lanza, op. cit., sobre animales como “máquinas sin alma”rebelion.org.
SINC Agencia de Noticias, “Los delfines usan ‘nombres’ para llamarse entre sí” (2013)tendencias21.es.
BBC News Mundo, “Los cuervos que fabrican herramientas en forma de gancho” (2018)bbc.com.
Samaki Safaris Blog, “Sorpresas sobre la inteligencia de los elefantes”samakisafaris.com.
E. Martínez, “¿Cómo lloran los elefantes la muerte de sus seres queridos?” La Vanguardia (2020)lavanguardia.com.
SINC Agencia de Noticias, “El rechazo frente a la injusticia entre primates” (2014)agenciasinc.es.
C. Darwin, El origen del hombre (1871), citado por M. Adler en How to Think About Great Ideascontrapeso.info.
M. Montojo, “Los pueblos indígenas, ‘guardianes de la naturaleza’.” EFEverde (2017)efeverde.com.



























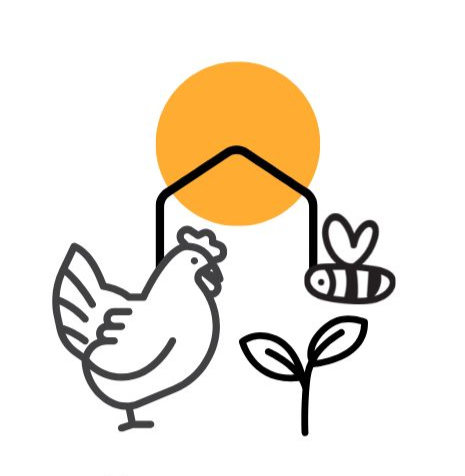














.jpeg)













.jpg)







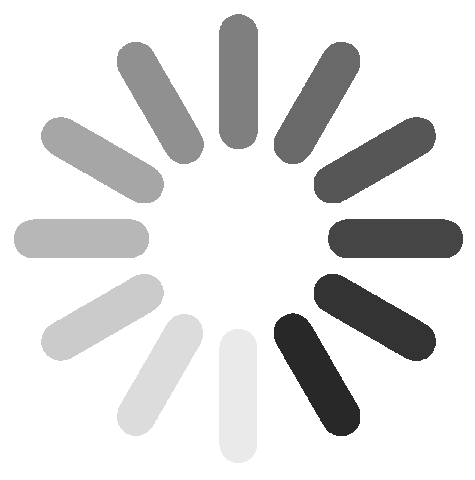
Comentarios