Los techos que olvidamos: De espacios vitales a superficies ardientes
- Gustavo Monforte

- 2 jun 2025
- 16 Min. de lectura
Introducción: el cielo desde el tejado
En las ciudades antiguas, el techo de la vivienda no era una mera cubierta, sino un escenario de la vida cotidiana bajo el cielo abierto. En la azotea se tendían manos y miradas hacia las estrellas, se compartían historias al fresco de la noche e incluso se llevaban a cabo rituales y ceremonias. Hoy, sin embargo, millones de techos urbanos se han vuelto “desiertos de concreto” que sólo acumulan calor, superficies vacías que arden al sol sin más función que proteger del clima al espacio interior. Esta transformación de terraza habitable a planicie ardiente invita a reflexionar: ¿cómo pasamos de aprovechar el techo como terraza social y funcional a prácticamente olvidarlo? Y, aún más importante, ¿cómo podemos redescubrir en esta “quinta fachada” su enorme potencial ambiental, social y simbólico?
Azoteas en la antigüedad: espacios sociales y funcionales
A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones encontraron en sus techos una extensión natural del hogar. En el antiguo Medio Oriente, por ejemplo, la azotea era el lugar más fresco para dormir durante las noches de verano; era costumbre milenaria subir al terrado para descansar al aire libre cuando la casa retenía el calor del día. Estos techos planos también servían para actividades productivas: se esparcían los granos y frutos sobre la azotea para secarlos al sol, aprovechando la ventilación y calor. Las Escrituras bíblicas ofrecen testimonio de estos usos: Rahab escondió espigas de lino que secaba en su techo (Josué 2:6), y se menciona gente “subida sobre los terrados” en tiempos de agitación colectiva (Isaías 22:1). Incluso la azotea tenía un cariz espiritual: era habitual orar en lo alto de la casa – el apóstol Pedro “subió a la azotea a orar” en Jope (Hechos 10:9) – buscando en la altura una conexión simbólica con lo divino.
la-quinta-fachada-olvidada-de-las-azoteas-vivas-de-antano-a-los-techos-ardientes-de-hoy

En algunas de las primeras ciudades, el techo llegó a ser literalmente la calle y la plaza. En , un asentamiento neolítico de Anatolia (~7500 a.C.), las casas de adobe se apiñaban sin puertas a la calle: la entrada era por el techo, accediendo con escaleras de mano. Los arqueólogos sugieren que aquellos tejados conectados funcionaban como espacios comunales, sustituyendo plazas y calles; sobre ellos se desplazaban los habitantes y se reunían, reforzando los lazos comunitarios. Esta misma solución emergió siglos después al otro lado del mundo: los pueblos originarios del suroeste de Norteamérica (indígenas Pueblo) también construyeron viviendas de adobe con accesos desde la azotea, empleando los techos como plataformas de rituales y asambleas sociales. Además de brindar defensa ante intrusos – al quitar la escalera nadie podía entrar – estos techos-patio elevados mitigaban el polvo del desierto y ofrecían un lugar fresco para la vida ceremonial y cotidiana.

En las ciudades tradicionales del mundo islámico y mediterráneo encontramos más ejemplos del techo como terraza vital. La ciudad bereber de Ghadamés, en pleno Sahara libio, diseñó sus viviendas con una división vertical de usos: planta baja para almacén, planta intermedia para la vida familiar, y las azoteas conectadas entre sí formando pasarelas elevadas. Estas terrazas interconectadas estaban reservadas a las mujeres, que las utilizaban como vías peatonales seguras para moverse y socializar, apartadas del bullicio – y las miradas – de las calles.

Del mismo modo, en ciudades de Irán como Masuleh, asentada en laderas empinadas, los tejados planos de las casas funcionan desde hace siglos como caminos y plazas públicas: al salir de casa uno pisa directamente el techo del vecino de abajo, en un pueblo donde los “techos-carretera” integrados no dejan espacio sin uso ni necesidad de calles tradicionales. En Masuleh, estos tejados transitables han fomentado la convivencia comunitaria y hasta sustituyen al automóvil – ningún coche puede circular allí, porque todo el entramado urbano ocurre por encima, en la quinta fachada peatonal.

También en la cuenca del Mediterráneo el ingenio popular convirtió los techos en terrazas multiuso. Un caso pintoresco son las “altanas” de la Venecia renacentista: plataformas de madera que brotaban por encima de los tejados inclinados. Dada la falta de patios y la estrechez de los callejones venecianos, estas terrazas elevadas surgieron para dar a los vecinos lo que abajo les faltaba: sol, aire y un lugar donde tender la ropa.
En el siglo XVI, era habitual ver a las mujeres sentadas en la altana tomando baños de sol – algunas aprovechaban para decolorar su cabello con mezclas de hierbas y amoniaco natural, buscando el codiciado rubio. Tomar el sol, secar la colada, disfrutar la vista panorámica de la ciudad o simplemente escapar del encierro del hogar, eran parte de la vida sobre los tejados en Venecia. Las altanas, generalizadas en los palacios y casas venecianas, reflejan cómo la azotea servía como refugio elevado para el ocio y las tareas domésticas por igual.
No sorprende entonces que algunas de las grandes obras e imágenes del mundo antiguo involucren tejados verdes y terrazas. Los relatos de los clásicos nos hablan de los legendarios Jardines Colgantes de Babilonia (c. 600 a.C.), una de las Siete Maravillas del mundo antiguo: se describen como una sucesión de terrazas ajardinadas rebosantes de vegetación e incluso cascadas, elevadas sobre la ciudad por el rey Nabucodonosor. Si bien su existencia real es incierta, la idea refleja un anhelo antiguo por llevar la naturaleza al techo. Igualmente, se sabe que en Mesopotamia los templos escalonados llamados zigurats tenían jardines en sus distintas gradas; entre el 3000 y 600 a.C. se cultivaban plantas en esas plataformas sucesivas, elevando huertos y santuarios hacia el cielo. Así, desde tiempos remotos, el ser humano entendió que la cubierta de sus construcciones podía cobrar vida propia: un espacio para cultivar, reunirse, vigilar el entorno o acercarse simbólicamente a las deidades.

Incluso hasta tiempos más recientes, los techos siguieron siendo ágoras y escenarios de la vida social. En la América virreinal y decimonónica, las azoteas de las casonas eran lugares de tertulia y esparcimiento familiar. Se cuenta que en el siglo XIX las familias en Ciudad de México organizaban reuniones en sus azoteas, como muestra una litografía del paisajista Carl Nebel. Y cuando ocurrió la inundación de 1629 en esa ciudad – que la mantuvo anegada durante cinco años – los habitantes que no huyeron se adaptaron a vivir en altura: las misas y actividades comunitarias se trasladaron temporalmente a las azoteas, únicas “plazas” emergidas sobre el agua. Esta resiliencia subraya cómo la azotea era un verdadero espacio público suplementario, dispuesto a entrar en acción cuando las calles desaparecían bajo las aguas. De hecho, hasta entrado el siglo XX, muchas vecindades latinoamericanas conservaron la tradición de la azotea multifuncional: lugar de tendederos, de conversaciones al atardecer, de juego para los niños y de encuentros entre vecinos bajo el amplio firmamento.
Del techo útil al techo olvidado: modernidad y desconexión

Si durante milenios el techo fue una extensión útil y social del hogar, la era moderna trajo cambios que marginaron este espacio. La industrialización y el crecimiento urbano vertical modificaron la forma de nuestras viviendas y, con ello, la relación con la cubierta. En climas fríos o lluviosos, la adopción casi universal del techo inclinado (tejas a dos aguas, cubiertas empinadas) eliminó la posibilidad misma de usar la azotea – ya no era plana ni accesible, sólo un tejado empinado pensado para desalojar la nieve o la lluvia. En las densas metrópolis que emergieron entre los siglos XIX y XX, incluso donde prevalecieron las azoteas planas, éstas quedaron relegadas a un rol secundario. La azotea pasó a ser el lugar de las máquinas (calderas, tinacos, aires acondicionados), un sitio técnico y privado, muchas veces vedado al residente común. El techo dejó de verse como un espacio habitable y se convirtió en una frontera estéril entre el interior doméstico y el cielo.

Paradójicamente, algunos pioneros de la arquitectura moderna sí vislumbraron el potencial perdido de la azotea. El famoso arquitecto Le Corbusier, a mediados del siglo XX, propuso rescatar el techo como “la quinta fachada” de los edificios: una superficie más que debía diseñarse y aprovecharse, no esconderse. En sus Cinco Puntos de la Nueva Arquitectura, Le Corbusier abogaba por los techos ajardinados, argumentando que un edificio debía devolver en su cubierta el espacio verde que ocupaba en el suelo. Puso en práctica esta idea en proyectos emblemáticos como la Unidad Habitacional de Marsella (1947-1952), cuyo amplio techo plano se concibió como un espacio comunitario con jardín infantil, gimnasio al aire libre, solárium e incluso una pista para correr – todo ello coronando un edificio de 17 pisos. Este diseño integraba también las funciones utilitarias (chimeneas de ventilación, cuarto de ascensores) de forma armónica, convirtiendo la azotea en una verdadera plaza en altura al servicio de los residentes. Lamentablemente, tales visiones fueron la excepción más que la norma. La mayoría de los desarrollos urbanos del siglo XX no adoptaron masivamente los techos verdes o habitables, ya fuera por consideraciones económicas, técnicas (impermeabilización deficiente, miedo a goteras) o simplemente por inercia cultural.
Con la vivienda convertida en producto industrial, surgió también una brecha social en el uso del techo. Lo que antes era un espacio comunitario horizontal dio paso, en muchos casos, a la segregación vertical: los áticos y terrazas se privatizaron para unos pocos. En las grandes ciudades de los años 1920, por ejemplo, se puso de moda el penthouse con terraza, un lujo exclusivo de las clases pudientes que buscaban privacidad, vistas y aire fresco lejos del bullicio de la calle. Tener acceso a la azotea se volvió sinónimo de estatus. Mientras tanto, para la mayoría de citadinos, los tejados quedaron fuera de la vista y de la mente – espacios clausurados por candados o directamente inaccesibles en edificios de departamentos, salvo para colgar la ropa en anodinas jaulas. La vida social migró puertas adentro (a salas de estar, televisores y luego al mundo digital) o a otros espacios públicos a nivel de calle. Así, la azotea cayó en el olvido, reducida a un páramo de grava y loza, ajeno a la vivencia cotidiana.

Este olvido tuvo consecuencias no sólo sociales sino también ambientales. Al ya no emplearse las cubiertas para ningún uso activo, poco importó su material o su contribución al entorno urbano… hasta que la factura ecológica empezó a pasarla. Las ciudades modernas se cubrieron de techos grises u oscuros – láminas de asfalto, concreto, lámina metálica – que absorben enormes cantidades de calor solar durante el día. Esa energía atrapada convierte a los techos en radiadores nocturnos, incapaces de enfriarse rápidamente, contribuyendo al fenómeno de la “isla de calor” . En palabras de los especialistas, una azotea típica con impermeabilizante puede calentarse hasta 80 °C en un día soleado de verano, mientras que el aire ambiente quizá esté a 30 °C. Todo ese calor acumulado se libera lentamente por la noche, impidiendo que la ciudad se refresque. El resultado: barrios enteros más cálidos, mayor consumo de aire acondicionado y un microclima urbano cada vez más hostil. Un estudio en Ciudad de México detalla que un techo convencional llega a esas temperaturas extremas, pero una azotea verde similar apenas alcanza 25 °C gracias a su capa vegetal que absorbe la radiación. La comparación ilustra vívidamente cuánto desperdicio energético conllevan nuestros techos desnudos. Así, la “quinta fachada” olvidada no sólo desaprovecha un espacio social: también sobrecarga a nuestras ciudades con calor y pérdidas de energía.
El techo como quinta fachada: potencial ambiental, social y simbólico
Volver la mirada a los techos es redescubrir un plano suspendido lleno de posibilidades, esa interfase entre el resguardo de nuestro hogar y la inmensidad del cielo. Filosóficamente, el techo siempre ha tenido un aura especial: es el punto de contacto entre la vida doméstica y lo celeste. En muchas culturas subir a la azotea era casi un acto contemplativo – una forma de tomar distancia del suelo y mirar las estrellas, sentir el viento, entender nuestro lugar bajo la bóveda infinita. No es casualidad que términos como terraza derivan de terra (tierra) pero se alzan hacia lo etéreo, o que en las lenguas antiguas el techo compartiera simbolismos con la montaña sagrada o la cima del templo. El olvido de la azotea en la modernidad es, en parte, un olvido de esa dimensión poética: renunciamos a nuestro palco privado frente al firmamento.
Rescatar la noción de la “quinta fachada” implica entender que el edificio no termina en el último techo, sino que éste es una fachada más – visible desde el cielo, desde otros edificios, desde los ojos digitales de los satélites. En la actualidad, con la densificación urbana, la vista aérea de las ciudades revela océanos de azoteas desaprovechadas. Cada una de ellas es una oportunidad latente. Algunos arquitectos contemporáneos señalan que la cubierta puede y debe aportar tanto valor estético y funcional como cualquier otra fachada. Un techo tratado como quinta fachada puede ser bello – un tapiz verde, un patio vibrante – en lugar de la triste colección de antenas, cables y grava. Pero sobre todo, puede ser productivo y humano: darle al edificio una nueva dimensión de habitabilidad y sostenibilidad.
El potencial ambiental de reimaginar los techos es enorme. Allí está el sol incidiendo directamente – ¿por qué no capturarlo para generar energía limpia? Allí cae la lluvia – ¿por qué desperdiciarla, si podría recogerse para aliviar la sed de la ciudad? La azotea podría ser un pequeño oasis ecológico: un jardín que atraiga aves y mariposas en medio del asfalto, una huerta que absorba CO₂ y provea alimentos kilómetro cero, un filtro verde que purifique el aire y enfríe el entorno. También posee un potencial social valioso: es un espacio común (por lo menos comunitario entre vecinos) que, si se acondiciona, multiplica la calidad de vida en entornos densos. Piénsese en la posibilidad de que cada edificio tuviera su terraza compartida donde los residentes puedan reunirse al aire libre, hacer ejercicio, celebrar una reunión o simplemente contemplar la ciudad desde otra perspectiva. En tiempos de pandemia ya vivimos cómo los balcones y azoteas cobraron nueva vida – gente cantando desde sus techos, improvisando huertos caseros o simplemente subiendo a respirar cuando no podían salir a la calle. El techo, en efecto, puede ser un refugio y un punto de encuentro, un espacio de libertad en medio del hacinamiento urbano.
Por último, el techo tiene un significado simbólico profundo en nuestra relación con la naturaleza. Recuperarlo es reconciliarnos con el ciclo del sol y la lluvia. Es recordar que el ser humano siempre habitó también en vertical, no sólo de puertas hacia dentro sino de pies a cielo. En cierta forma, devolverle vitalidad a las azoteas es declarar que el cielo también es nuestro patio, que no renunciamos a ese horizonte abierto. La “quinta fachada” representa así una conciencia nueva sobre nuestro entorno construido: la de no dejar ningún plano sin participar en la solución a los retos actuales de sustentabilidad y convivencia.
Recuperando los techos: iniciativas contemporáneas
Lejos de ser una utopía, la reconquista funcional de las azoteas ya está en marcha en muchas ciudades del mundo. Arquitectos, urbanistas y ciudadanos están probando que los techos pueden convertirse en islas de solución en el mar de problemas urbanos. A continuación se presentan algunas propuestas y usos actuales que ejemplifican este renacimiento de la azotea:

Techos verdes (azoteas ajardinadas): Consiste en cubrir la losa del techo con sustrato vegetal y plantas adecuadas. Los beneficios ambientales son notables: las plantas aíslan térmicamente el edificio, reducen la temperatura interior y mitigan el efecto de isla de calor al enfriar el aire circundante. También absorben agua de lluvia, reduciendo inundaciones, y proporcionan hábitat urbano para aves e insectos. Ciudades como Ciudad de México han impulsado programas de azoteas verdes – la capital mexicana ya cuenta con unos 35.000 m² de techos verdes (equivalente a siete campos de fútbol), más de la mitad instalados sólo en la última década. Autoridades locales destacan que estas cubiertas vegetales regulan la temperatura y humedad, recuperan áreas verdes perdidas y reducen hasta decenas de grados el calor en superficie. Además, mejoran el aislamiento acústico y embellecen la ciudad, cambiando la estética gris por un paisaje verde elevado. Un ejemplo emblemático es el City Hall de Chicago, cuyo techo verde piloto (instalado en 2001) bajó la temperatura del edificio y sirve de hábitat a abejas, inspirando a muchas otras urbes en clima cálido.

Captación de agua de lluvia: Los techos pueden equiparse con sistemas para recolectar y almacenar el agua pluvial. Esto convierte a la azotea en un elemento clave de las “ciudades esponja”, capaces de mitigar inundaciones y a la vez aprovechar un recurso vital. En edificios residenciales, la lluvia captada puede usarse para riego, limpieza o incluso filtrarse para consumo, reduciendo la demanda de agua potable. Un proyecto innovador ocurre en Ámsterdam (Países Bajos), donde más de 9.000 m² de azoteas de vivienda social fueron transformadas en techos verdes con depósitos inteligentes de agua dentro del programa RESILIO. Estas cubiertas retienen el agua en reservorios temporales y la van liberando gradualmente al drenaje cuando la tormenta ha pasado, previniendo saturación; el agua almacenada también alimenta las plantas. Así, el techo se vuelve una infraestructura verde que se “exprime” cuando hace falta, aliviando el trabajo del alcantarillado. En zonas propensas a sequías, como partes de India o México, la captación doméstica de lluvia en azoteas está ayudando a muchas familias a abastecerse durante la temporada seca, demostrando que cada techo puede ser una micro-cisterna que reduzca la escasez hídrica.

Huertos urbanos y agricultura en azoteas: Más allá de colocar plantas ornamentales, muchas comunidades están cultivando alimentos en sus techos. La agricultura urbana sobre azoteas aprovecha espacios antes inútiles para producir verduras, frutas y hierbas locales, frescas y sin transporte. Este movimiento no solo mejora la seguridad alimentaria urbana sino que genera comunidad y contacto con la naturaleza. Un caso paradigmático es Brooklyn Grange en Nueva York, considerado el huerto en azotea más grande del mundo. Iniciado en 2010 por iniciativa vecinal, hoy opera más de 10.000 m² de granjas en las azoteas de varios edificios de Brooklyn y Queen. En esos techos fértiles crecen tomates, lechugas, zanahorias y decenas de cultivos de temporada mediante técnicas orgánicas; también hay colmenas de abejas y gallinas, integrando un pequeño ecosistema agrícola sobre la ciudad. Se estima que Brooklyn Grange produce unas 22 toneladas de hortalizas al año que se venden localmente, y además ofrece talleres, visitas educativas ¡e incluso celebra bodas entre sus girasoles!. Europa no se queda atrás: París inauguró en 2020 una de las mayores granjas urbanas en azotea (14.000 m²) en el centro de exposiciones de Porte de Versailles, y ciudades como Barcelona, Toronto o Hong Kong están fomentando huertos comunitarios en lo alto de edificios públicos y privados. Como señala un reportaje, “la tendencia a plantar huertos de hortalizas en terrados urbanos va en aumento, una forma de reconectar con la naturaleza, oxigenar el aire y convertir en fértiles espacios inertes entre el asfalto”. Los huertos en azotea aportan verde comestible, reducen la huella de carbono de los alimentos y crean vínculos sociales (vecinos que antes ni se conocían ahora cooperan cuidando su jardín elevado).

Secadores solares y usos pasivos del sol: Volviendo la vista a prácticas tradicionales, resurge la idea de usar los techos para secar y deshidratar con ayuda del sol. En comunidades rurales de diversos países, los agricultores siguen utilizando sus azoteas planas para secar granos, café, cacao o especias de forma natural, protegiendo las cosechas de la humedad y evitando pérdidas poscosecha sin gasto energético. La tecnología moderna mejora esta práctica ancestral mediante secadores solares especializados que se pueden instalar en techos: estructuras con cubierta de vidrio o plástico que atrapan calor para deshidratar frutas, vegetales y hierbas más rápidamente y con higiene. Por ejemplo, cooperativas cafetaleras en Centroamérica han implementado secadores solares tipo invernadero en las azoteas de sus plantas de beneficio, logrando un secado de granos más uniforme que el tendido tradicional. Asimismo, en viviendas es cada vez más común ver calentadores solares de agua instalados en la azotea, que aprovechan la radiación para proveer agua caliente sanitaria, reduciendo el consumo de gas o electricidad. Todos estos sistemas convierten al techo en un laboratorio solar, capturando la energía térmica gratuita del astro rey para tareas domésticas o productivas.
Energía solar fotovoltaica y otras tecnologías limpias: Una de las formas más masivas de reutilizar los techos es cubriéndolos de paneles solares. Los techos a dos aguas se orientan con frecuencia para optimizar la captación solar, y los techos planos permiten instalar campos modulares de paneles. En muchas urbes, tanto residencias como fábricas y centros comerciales están convirtiendo su quinta fachada en mini-plantas de generación eléctrica renovable. Esto no solo provee energía limpia in situ, aliviando la carga de la red, sino que abarata costos a largo plazo y puede convertir edificios en autosuficientes. Algunas ciudades ofrecen incentivos fiscales o financiamiento para instalar paneles en azoteas, reconociendo su aporte a los objetivos climáticos. Además de paneles solares, hay experiencias de colocar mini-aerogeneradores eólicos en azoteas altas (donde los vientos son más fuertes) o sistemas de enfriamiento solar pasivo, como pinturas especiales reflectantes (“techos blancos”) que reducen la absorción de calor. Cada tecnología añade una pieza al rompecabezas de la sostenibilidad urbana, y todas encuentran en la azotea su plataforma ideal.

Espacios comunitarios, culturales y recreativos: Finalmente, muchas azoteas están siendo recuperadas como lugares de reunión y esparcimiento. Hoteles y edificios públicos habilitan terrazas panorámicas con cafeterías, miradores o incluso cines al aire libre. Escuelas en ciudades densas utilizan sus techos como patios de juego o canchas deportivas para sus alumnos. En la Ciudad de México, algunas bibliotecas y museos han convertido sus azoteas en jardines abiertos al público (como la del Museo del Caracol, que es un jardín botánico elevado). En Medellín, Colombia, un proyecto piloto instaló parques infantiles en las azoteas de guarderías de barrios populares, creando espacios de juego seguros donde antes sólo había losa caliente. Y por supuesto, el concepto de roof garden residencial se ha popularizado: conjuntos habitacionales nuevos suelen ofrecer amenidades en la azotea – asadores, mesas, pequeños jardines – para que los vecinos convivan allí. Si bien a veces estos roof gardens son altamente reglamentados (hay que reservar horario, etc.), representan un paso hacia reconocer que la azotea es un espacio vivo. La diferencia entre un roof garden y la azotea tradicional de antaño es que el primero suele estar diseñado y decorado, pero medido en su uso; mientras la antigua azotea vecinal era más espontánea aunque menos equipada. En cualquier caso, ambos modelos reafirman la idea de que sobre nuestras cabezas hay un espacio con vocación humana.
Conclusión: el renacer de la azotea
La historia de los techos – de su apogeo como terrazas habitadas en civilizaciones pasadas, a su abandono como superficies yermas en la era reciente – nos enseña una lección importante sobre nuestra relación con el entorno construido. Hemos pasado por un periodo de amnesia arquitectónica respecto a la quinta fachada, pero las condiciones están dadas para un despertar. Frente a las crisis actuales – cambio climático, aislamiento social, falta de áreas verdes – los techos se revelan como un recurso estratégico esperando ser reclamado. En ellos vemos converger lo práctico y lo poético: son una solución infrautilizada para problemas urbanos (energía, calor, espacio público) y a la vez un símbolo de reconciliación con la naturaleza (un recordatorio de que incluso en la jungla de concreto, cada vecino tiene un pedacito de cielo al que puede aspirar).
Hoy, recuperar los techos es más que una moda arquitectónica; es un gesto filosófico y ambiental. Significa romper con la idea de que la ciudad sólo se vive a ras de suelo, y empezar a habitarla también en altura, de manera sostenible. Cada azotea que se transforma – ya sea en huerto, jardín, salón comunitario o planta de energía solar – nos acerca a una ciudad más humana y más equilibrada con el medio ambiente. En última instancia, devolver la vida a los techos es un acto de memoria y de imaginación: memoria de aquel tiempo en que bailábamos, dormíamos y conversábamos bajo las estrellas en nuestras azoteas; imaginación para proyectar un futuro donde las ciudades sean verdes hasta en sus cimas. La “quinta fachada” ya no tiene por qué ser la olvidada – puede ser la próxima frontera de la innovación urbana, un cielo recuperado donde florezca la convivencia y la esperanza verde sobre el gris.
Fuentes:
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/151016_mexico_ciudad_azoteas_verdes_medio_ambiente_jp
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras%20Biblicas.pdf
https://99percentinvisible.org/article/rooftop-roads-ancient-iranian-town-roofs-serve-public-spaces/
https://www.venecisima.com/post/la-vida-sobre-los-tejados-de-venecia-las-altanas
https://arquine.com/la-quinta-fachada-un-lugar-mas-para-la-vida/
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/151016_mexico_ciudad_azoteas_verdes_medio_ambiente_jp
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/151016_mexico_ciudad_azoteas_verdes_medio_ambiente_jp
https://inti.tv/conoce-brooklyn-grange-farm-el-mayor-huerto-urbano-del-mundo-en-azotea/
https://www.lavanguardia.com/magazine/buena-vida/20211128/7863994/azoteas-verdes-comestibles.html
https://arquine.com/la-quinta-fachada-un-lugar-mas-para-la-vida/



























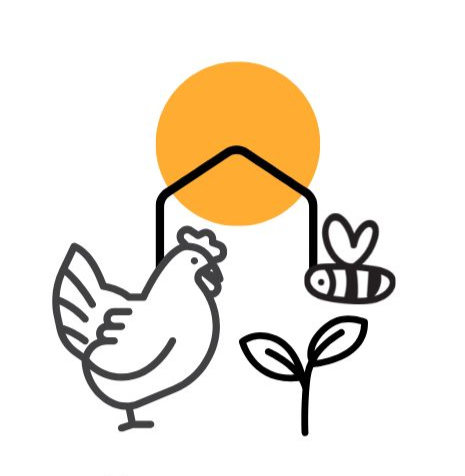









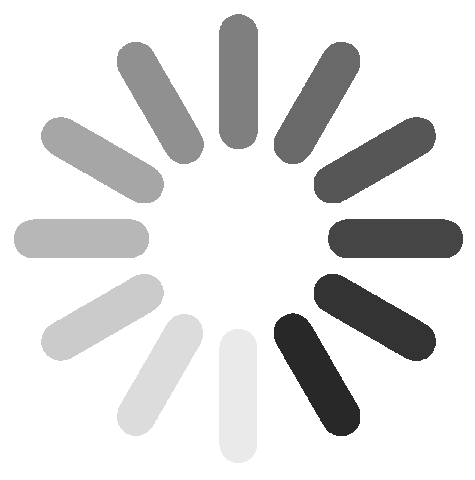



Esto está muy interesante Gustavo, que padre, no había visto esto de las azoteas como lo explicas en la investigación. Luego pienso que sí, estamos perdiendo espacio, la azotea puede ser otro cuarto más pero con aire, convivir. En mi caso no uso t.v. desde eones. Casi me la paso en campo y casa. subo a la azotea a ejercicio y meditar. Muy bonito felicidades.